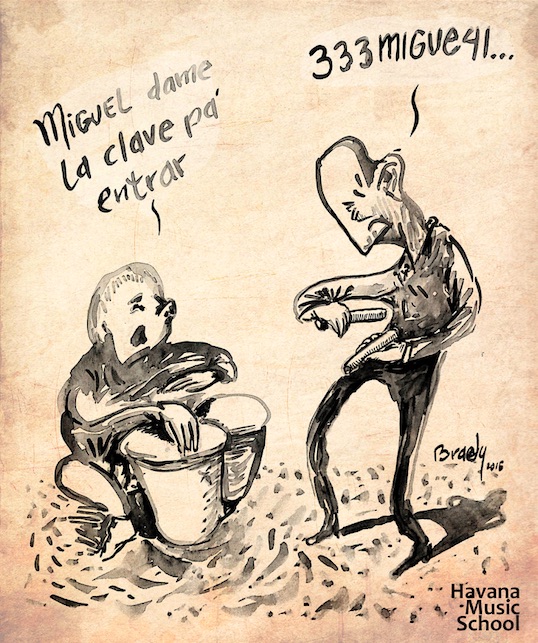Tiempo de la consulta: 0.60 ms Consulta a la memoria: 0.023 MB memoria antes de la consulta: 4.186 MB Filas devueltas: 0
SELECT `data`
FROM `qsv3t_session`
WHERE `session_id` = X'3366353465666163336366643664623734376538636432613233663961656136'
| id | select_type | table | partitions | type | possible_keys | key | key_len | ref | rows | filtered | Extra |
|---|
| 1 | SIMPLE | qsv3t_session | NULL | const | PRIMARY | PRIMARY | 194 | const | 1 | 100.00 | NULL |
| Status | Duration |
|---|
| starting | 0.07 ms |
| checking permissions | 0.01 ms |
| Opening tables | 0.10 ms |
| init | 0.03 ms |
| System lock | 0.01 ms |
| optimizing | 0.01 ms |
| statistics | 0.08 ms |
| executing | 0.01 ms |
| end | 0.00 ms |
| query end | 0.01 ms |
| closing tables | 0.01 ms |
| freeing items | 0.04 ms |
| cleaning up | 0.01 ms |
| # | Comunicador | Archivo y número de línea |
|---|
| 16 | JDatabaseDriverMysqli->execute() | JROOT/libraries/joomla/database/driver.php:1740 |
| 15 | JDatabaseDriver->loadResult() | JROOT/libraries/joomla/session/storage/database.php:45 |
| 14 | JSessionStorageDatabase->read() | Lo mismo que llamada de la línea de abajo. |
| 13 | session_start() | JROOT/libraries/joomla/session/handler/native.php:260 |
| 12 | JSessionHandlerNative->doSessionStart() | JROOT/libraries/joomla/session/handler/native.php:50 |
| 11 | JSessionHandlerNative->start() | JROOT/libraries/joomla/session/handler/joomla.php:88 |
| 10 | JSessionHandlerJoomla->start() | JROOT/libraries/src/Session/Session.php:661 |
| 9 | Joomla\CMS\Session\Session->_start() | JROOT/libraries/src/Session/Session.php:621 |
| 8 | Joomla\CMS\Session\Session->start() | JROOT/libraries/src/Session/Session.php:499 |
| 7 | Joomla\CMS\Session\Session->get() | JROOT/libraries/src/Session/Session.php:456 |
| 6 | Joomla\CMS\Session\Session->isNew() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:826 |
| 5 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->loadSession() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:136 |
| 4 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->__construct() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:66 |
| 3 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->__construct() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:386 |
| 2 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication::getInstance() | JROOT/libraries/src/Factory.php:140 |
| 1 | Joomla\CMS\Factory::getApplication() | JROOT/index.php:46 |
Tiempo de la consulta: 0.32 ms Después de la última consulta: 1.62 ms Consulta a la memoria: 0.020 MB memoria antes de la consulta: 4.281 MB Filas devueltas: 0
SELECT `session_id`
FROM `qsv3t_session`
WHERE `session_id` = X'3366353465666163336366643664623734376538636432613233663961656136'
LIMIT 1
| id | select_type | table | partitions | type | possible_keys | key | key_len | ref | rows | filtered | Extra |
|---|
| 1 | SIMPLE | qsv3t_session | NULL | const | PRIMARY | PRIMARY | 194 | const | 1 | 100.00 | Using index |
| Status | Duration |
|---|
| starting | 0.03 ms |
| checking permissions | 0.01 ms |
| Opening tables | 0.01 ms |
| init | 0.02 ms |
| System lock | 0.01 ms |
| optimizing | 0.01 ms |
| statistics | 0.03 ms |
| executing | 0.01 ms |
| end | 0.00 ms |
| query end | 0.01 ms |
| closing tables | 0.01 ms |
| freeing items | 0.03 ms |
| cleaning up | 0.01 ms |
| # | Comunicador | Archivo y número de línea |
|---|
| 9 | JDatabaseDriverMysqli->execute() | JROOT/libraries/joomla/database/driver.php:1740 |
| 8 | JDatabaseDriver->loadResult() | JROOT/libraries/src/Session/MetadataManager.php:74 |
| 7 | Joomla\CMS\Session\MetadataManager->createRecordIfNonExisting() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:154 |
| 6 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->checkSession() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:828 |
| 5 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->loadSession() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:136 |
| 4 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->__construct() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:66 |
| 3 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->__construct() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:386 |
| 2 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication::getInstance() | JROOT/libraries/src/Factory.php:140 |
| 1 | Joomla\CMS\Factory::getApplication() | JROOT/index.php:46 |
Tiempo de la consulta: 3.46 ms Después de la última consulta: 0.12 ms Consulta a la memoria: 0.004 MB memoria antes de la consulta: 4.286 MB
INSERT INTO `qsv3t_session`
(`session_id`,`guest`,`time`,`userid`,`username`,`client_id`)
VALUES
(X'3366353465666163336366643664623734376538636432613233663961656136', 1, 1713552006, 0, '', 0)
'Explicar' no es posible en la consulta: INSERT INTO `qsv3t_session`
(`session_id`,`guest`,`time`,`userid`,`username`,`client_id`) VALUES
(X'3366353465666163336366643664623734376538636432613233663961656136', 1, 1713552006, 0, '', 0)
| Status | Duration |
|---|
| starting | 0.04 ms |
| checking permissions | 0.01 ms |
| Opening tables | 0.01 ms |
| init | 0.02 ms |
| System lock | 0.01 ms |
| update | 0.75 ms |
| end | 0.01 ms |
| query end | 2.43 ms |
| closing tables | 0.02 ms |
| freeing items | 0.03 ms |
| cleaning up | 0.01 ms |
| # | Comunicador | Archivo y número de línea |
|---|
| 8 | JDatabaseDriverMysqli->execute() | JROOT/libraries/src/Session/MetadataManager.php:116 |
| 7 | Joomla\CMS\Session\MetadataManager->createRecordIfNonExisting() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:154 |
| 6 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->checkSession() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:828 |
| 5 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->loadSession() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:136 |
| 4 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->__construct() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:66 |
| 3 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->__construct() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:386 |
| 2 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication::getInstance() | JROOT/libraries/src/Factory.php:140 |
| 1 | Joomla\CMS\Factory::getApplication() | JROOT/index.php:46 |
Tiempo de la consulta: 1.14 ms Después de la última consulta: 4.35 ms Consulta a la memoria: 0.057 MB memoria antes de la consulta: 4.636 MB Filas devueltas: 50
SELECT `extension_id` AS `id`,`element` AS `option`,`params`,`enabled`
FROM `qsv3t_extensions`
WHERE `type` = 'component'
AND `state` = 0
AND `enabled` = 1
| id | select_type | table | partitions | type | possible_keys | key | key_len | ref | rows | filtered | Extra |
|---|
| 1 | SIMPLE | qsv3t_extensions | NULL | ref | extension | extension | 82 | const | 51 | 1.00 | Using where |
| Status | Duration |
|---|
| starting | 0.08 ms |
| checking permissions | 0.01 ms |
| Opening tables | 0.12 ms |
| init | 0.03 ms |
| System lock | 0.01 ms |
| optimizing | 0.02 ms |
| statistics | 0.08 ms |
| preparing | 0.02 ms |
| executing | 0.01 ms |
| Sending data | 0.46 ms |
| end | 0.01 ms |
| query end | 0.02 ms |
| closing tables | 0.01 ms |
| freeing items | 0.03 ms |
| cleaning up | 0.01 ms |
| # | Comunicador | Archivo y número de línea |
|---|
| 12 | JDatabaseDriverMysqli->execute() | JROOT/libraries/joomla/database/driver.php:1701 |
| 11 | JDatabaseDriver->loadObjectList() | JROOT/libraries/src/Component/ComponentHelper.php:445 |
| 10 | Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::Joomla\CMS\Component\{closure}() | Lo mismo que llamada de la línea de abajo. |
| 9 | call_user_func_array() | JROOT/libraries/src/Cache/Controller/CallbackController.php:173 |
| 8 | Joomla\CMS\Cache\Controller\CallbackController->get() | JROOT/libraries/src/Component/ComponentHelper.php:453 |
| 7 | Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::load() | JROOT/libraries/src/Component/ComponentHelper.php:519 |
| 6 | Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::getComponents() | JROOT/libraries/src/Component/ComponentHelper.php:44 |
| 5 | Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::getComponent() | JROOT/libraries/src/Component/ComponentHelper.php:103 |
| 4 | Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::getParams() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:594 |
| 3 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->initialiseApp() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:212 |
| 2 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->doExecute() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:225 |
| 1 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute() | JROOT/index.php:49 |
Tiempo de la consulta: 0.65 ms Después de la última consulta: 3.07 ms Consulta a la memoria: 0.021 MB memoria antes de la consulta: 4.855 MB Filas devueltas: 5
SELECT id, rules
FROM `qsv3t_viewlevels`
| id | select_type | table | partitions | type | possible_keys | key | key_len | ref | rows | filtered | Extra |
|---|
| 1 | SIMPLE | qsv3t_viewlevels | NULL | ALL | NULL | No pudo usarse una clave de índice | NULL | NULL | 5 | 100.00 | NULL |
| Status | Duration |
|---|
| starting | 0.06 ms |
| checking permissions | 0.01 ms |
| Opening tables | 0.11 ms |
| init | 0.02 ms |
| System lock | 0.01 ms |
| optimizing | 0.01 ms |
| statistics | 0.03 ms |
| preparing | 0.01 ms |
| executing | 0.01 ms |
| Sending data | 0.07 ms |
| end | 0.01 ms |
| query end | 0.01 ms |
| closing tables | 0.01 ms |
| freeing items | 0.06 ms |
| cleaning up | 0.02 ms |
| # | Comunicador | Archivo y número de línea |
|---|
| 10 | JDatabaseDriverMysqli->execute() | JROOT/libraries/joomla/database/driver.php:1506 |
| 9 | JDatabaseDriver->loadAssocList() | JROOT/libraries/src/Access/Access.php:1063 |
| 8 | Joomla\CMS\Access\Access::getAuthorisedViewLevels() | JROOT/libraries/src/User/User.php:458 |
| 7 | Joomla\CMS\User\User->getAuthorisedViewLevels() | JROOT/libraries/src/Plugin/PluginHelper.php:318 |
| 6 | Joomla\CMS\Plugin\PluginHelper::load() | JROOT/libraries/src/Plugin/PluginHelper.php:87 |
| 5 | Joomla\CMS\Plugin\PluginHelper::getPlugin() | JROOT/libraries/src/Plugin/PluginHelper.php:129 |
| 4 | Joomla\CMS\Plugin\PluginHelper::isEnabled() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:604 |
| 3 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->initialiseApp() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:212 |
| 2 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->doExecute() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:225 |
| 1 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute() | JROOT/index.php:49 |
Tiempo de la consulta: 0.76 ms Después de la última consulta: 0.13 ms Consulta a la memoria: 0.021 MB memoria antes de la consulta: 4.867 MB Filas devueltas: 1
SELECT b.id
FROM qsv3t_usergroups AS a
LEFT JOIN qsv3t_usergroups AS b
ON b.lft <= a.lft
AND b.rgt >= a.rgt
WHERE a.id = 1
| id | select_type | table | partitions | type | possible_keys | key | key_len | ref | rows | filtered | Extra |
|---|
| 1 | SIMPLE | a | NULL | const | PRIMARY | PRIMARY | 4 | const | 1 | 100.00 | NULL |
| 1 | SIMPLE | b | NULL | range | idx_usergroup_nested_set_lookup | idx_usergroup_nested_set_lookup | 4 | NULL | 1 | 100.00 | Using where; Using index |
| Status | Duration |
|---|
| starting | 0.09 ms |
| checking permissions | 0.01 ms |
| checking permissions | 0.01 ms |
| Opening tables | 0.14 ms |
| init | 0.04 ms |
| System lock | 0.01 ms |
| optimizing | 0.02 ms |
| statistics | 0.12 ms |
| preparing | 0.03 ms |
| executing | 0.01 ms |
| Sending data | 0.05 ms |
| end | 0.01 ms |
| query end | 0.01 ms |
| closing tables | 0.02 ms |
| freeing items | 0.05 ms |
| cleaning up | 0.02 ms |
| # | Comunicador | Archivo y número de línea |
|---|
| 11 | JDatabaseDriverMysqli->execute() | JROOT/libraries/joomla/database/driver.php:1550 |
| 10 | JDatabaseDriver->loadColumn() | JROOT/libraries/src/Access/Access.php:980 |
| 9 | Joomla\CMS\Access\Access::getGroupsByUser() | JROOT/libraries/src/Access/Access.php:1095 |
| 8 | Joomla\CMS\Access\Access::getAuthorisedViewLevels() | JROOT/libraries/src/User/User.php:458 |
| 7 | Joomla\CMS\User\User->getAuthorisedViewLevels() | JROOT/libraries/src/Plugin/PluginHelper.php:318 |
| 6 | Joomla\CMS\Plugin\PluginHelper::load() | JROOT/libraries/src/Plugin/PluginHelper.php:87 |
| 5 | Joomla\CMS\Plugin\PluginHelper::getPlugin() | JROOT/libraries/src/Plugin/PluginHelper.php:129 |
| 4 | Joomla\CMS\Plugin\PluginHelper::isEnabled() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:604 |
| 3 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->initialiseApp() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:212 |
| 2 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->doExecute() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:225 |
| 1 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute() | JROOT/index.php:49 |
Tiempo de la consulta: 2.74 ms Después de la última consulta: 0.98 ms Consulta a la memoria: 0.051 MB memoria antes de la consulta: 4.939 MB Filas devueltas: 152
SELECT `folder` AS `type`,`element` AS `name`,`params` AS `params`,`extension_id` AS `id`
FROM qsv3t_extensions
WHERE enabled = 1
AND type = 'plugin'
AND state IN (0,1)
AND access IN (1,1,6)
ORDER BY ordering
| id | select_type | table | partitions | type | possible_keys | key | key_len | ref | rows | filtered | Extra |
|---|
| 1 | SIMPLE | qsv3t_extensions | NULL | ref | extension | extension | 82 | const | 173 | 0.60 | Using index condition; Using where; Usando 'filesort' |
| Status | Duration |
|---|
| starting | 0.11 ms |
| checking permissions | 0.01 ms |
| Opening tables | 0.02 ms |
| init | 0.05 ms |
| System lock | 0.01 ms |
| optimizing | 0.02 ms |
| statistics | 0.08 ms |
| preparing | 0.03 ms |
| Sorting result | 0.01 ms |
| executing | 0.01 ms |
| Sending data | 0.02 ms |
| Creating sort index | 2.01 ms |
| end | 0.02 ms |
| query end | 0.02 ms |
| closing tables | 0.01 ms |
| freeing items | 0.07 ms |
| cleaning up | 0.02 ms |
| # | Comunicador | Archivo y número de línea |
|---|
| 11 | JDatabaseDriverMysqli->execute() | JROOT/libraries/joomla/database/driver.php:1701 |
| 10 | JDatabaseDriver->loadObjectList() | JROOT/libraries/src/Plugin/PluginHelper.php:351 |
| 9 | Joomla\CMS\Plugin\PluginHelper::Joomla\CMS\Plugin\{closure}() | Lo mismo que llamada de la línea de abajo. |
| 8 | call_user_func_array() | JROOT/libraries/src/Cache/Controller/CallbackController.php:173 |
| 7 | Joomla\CMS\Cache\Controller\CallbackController->get() | JROOT/libraries/src/Plugin/PluginHelper.php:356 |
| 6 | Joomla\CMS\Plugin\PluginHelper::load() | JROOT/libraries/src/Plugin/PluginHelper.php:87 |
| 5 | Joomla\CMS\Plugin\PluginHelper::getPlugin() | JROOT/libraries/src/Plugin/PluginHelper.php:129 |
| 4 | Joomla\CMS\Plugin\PluginHelper::isEnabled() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:604 |
| 3 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->initialiseApp() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:212 |
| 2 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->doExecute() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:225 |
| 1 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute() | JROOT/index.php:49 |
Tiempo de la consulta: 1.17 ms Después de la última consulta: 22.33 ms Consulta a la memoria: 0.021 MB memoria antes de la consulta: 7.554 MB Filas devueltas: 2
SELECT *
FROM qsv3t_languages
WHERE published=1
ORDER BY ordering ASC
| id | select_type | table | partitions | type | possible_keys | key | key_len | ref | rows | filtered | Extra |
|---|
| 1 | SIMPLE | qsv3t_languages | NULL | ALL | NULL | No pudo usarse una clave de índice | NULL | NULL | 2 | 50.00 | Using where; Usando 'filesort' |
| Status | Duration |
|---|
| starting | 0.11 ms |
| checking permissions | 0.01 ms |
| Opening tables | 0.15 ms |
| init | 0.05 ms |
| System lock | 0.01 ms |
| optimizing | 0.02 ms |
| statistics | 0.02 ms |
| preparing | 0.02 ms |
| Sorting result | 0.01 ms |
| executing | 0.01 ms |
| Sending data | 0.03 ms |
| Creating sort index | 0.16 ms |
| end | 0.02 ms |
| query end | 0.02 ms |
| closing tables | 0.03 ms |
| freeing items | 0.10 ms |
| cleaning up | 0.04 ms |
| # | Comunicador | Archivo y número de línea |
|---|
| 10 | JDatabaseDriverMysqli->execute() | JROOT/libraries/joomla/database/driver.php:1701 |
| 9 | JDatabaseDriver->loadObjectList() | JROOT/libraries/src/Language/LanguageHelper.php:150 |
| 8 | Joomla\CMS\Language\LanguageHelper::getLanguages() | JROOT/plugins/system/languagefilter/languagefilter.php:96 |
| 7 | PlgSystemLanguageFilter->__construct() | JROOT/libraries/src/Plugin/PluginHelper.php:280 |
| 6 | Joomla\CMS\Plugin\PluginHelper::import() | JROOT/libraries/src/Plugin/PluginHelper.php:182 |
| 5 | Joomla\CMS\Plugin\PluginHelper::importPlugin() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:667 |
| 4 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->initialiseApp() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:686 |
| 3 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->initialiseApp() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:212 |
| 2 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->doExecute() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:225 |
| 1 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute() | JROOT/index.php:49 |
Tiempo de la consulta: 0.98 ms Después de la última consulta: 1.08 ms Consulta a la memoria: 0.021 MB memoria antes de la consulta: 7.563 MB Filas devueltas: 4
SELECT `element`,`name`,`client_id`,`extension_id`
FROM `qsv3t_extensions`
WHERE `type` = 'language'
AND `state` = 0
AND `enabled` = 1
| id | select_type | table | partitions | type | possible_keys | key | key_len | ref | rows | filtered | Extra |
|---|
| 1 | SIMPLE | qsv3t_extensions | NULL | ref | extension | extension | 82 | const | 4 | 1.25 | Using where |
| Status | Duration |
|---|
| starting | 0.11 ms |
| checking permissions | 0.02 ms |
| Opening tables | 0.03 ms |
| init | 0.04 ms |
| System lock | 0.02 ms |
| optimizing | 0.03 ms |
| statistics | 0.17 ms |
| preparing | 0.04 ms |
| executing | 0.01 ms |
| Sending data | 0.13 ms |
| end | 0.02 ms |
| query end | 0.02 ms |
| closing tables | 0.02 ms |
| freeing items | 0.12 ms |
| cleaning up | 0.02 ms |
| # | Comunicador | Archivo y número de línea |
|---|
| 10 | JDatabaseDriverMysqli->execute() | JROOT/libraries/joomla/database/driver.php:1701 |
| 9 | JDatabaseDriver->loadObjectList() | JROOT/libraries/src/Language/LanguageHelper.php:209 |
| 8 | Joomla\CMS\Language\LanguageHelper::getInstalledLanguages() | JROOT/plugins/system/languagefilter/languagefilter.php:110 |
| 7 | PlgSystemLanguageFilter->__construct() | JROOT/libraries/src/Plugin/PluginHelper.php:280 |
| 6 | Joomla\CMS\Plugin\PluginHelper::import() | JROOT/libraries/src/Plugin/PluginHelper.php:182 |
| 5 | Joomla\CMS\Plugin\PluginHelper::importPlugin() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:667 |
| 4 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->initialiseApp() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:686 |
| 3 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->initialiseApp() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:212 |
| 2 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->doExecute() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:225 |
| 1 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute() | JROOT/index.php:49 |
Tiempo de la consulta: 1.12 ms Después de la última consulta: 10.30 ms Consulta a la memoria: 0.021 MB memoria antes de la consulta: 8.014 MB Filas devueltas: 1
SELECT `template`
FROM `qsv3t_template_styles`
WHERE `client_id` = 0
AND `home` = 1
| id | select_type | table | partitions | type | possible_keys | key | key_len | ref | rows | filtered | Extra |
|---|
| 1 | SIMPLE | qsv3t_template_styles | NULL | ref | idx_client_id,idx_client_id_home | idx_client_id | 1 | const | 9 | 10.00 | Using where |
| Status | Duration |
|---|
| starting | 0.13 ms |
| checking permissions | 0.01 ms |
| Opening tables | 0.15 ms |
| init | 0.04 ms |
| System lock | 0.02 ms |
| optimizing | 0.02 ms |
| statistics | 0.12 ms |
| preparing | 0.03 ms |
| executing | 0.01 ms |
| Sending data | 0.10 ms |
| end | 0.01 ms |
| query end | 0.02 ms |
| closing tables | 0.02 ms |
| freeing items | 0.07 ms |
| cleaning up | 0.04 ms |
| # | Comunicador | Archivo y número de línea |
|---|
| 11 | JDatabaseDriverMysqli->execute() | JROOT/libraries/joomla/database/driver.php:1662 |
| 10 | JDatabaseDriver->loadObject() | JROOT/plugins/system/helix3/helix3.php:247 |
| 9 | plgSystemHelix3->getTemplateName() | JROOT/plugins/system/helix3/helix3.php:41 |
| 8 | plgSystemHelix3->onAfterInitialise() | JROOT/libraries/joomla/event/event.php:70 |
| 7 | JEvent->update() | JROOT/libraries/joomla/event/dispatcher.php:160 |
| 6 | JEventDispatcher->trigger() | JROOT/libraries/src/Application/BaseApplication.php:108 |
| 5 | Joomla\CMS\Application\BaseApplication->triggerEvent() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:668 |
| 4 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->initialiseApp() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:686 |
| 3 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->initialiseApp() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:212 |
| 2 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->doExecute() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:225 |
| 1 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute() | JROOT/index.php:49 |
Tiempo de la consulta: 3.88 ms Después de la última consulta: 4.31 ms Consulta a la memoria: 0.109 MB memoria antes de la consulta: 8.455 MB Filas devueltas: 62
SELECT m.id, m.menutype, m.title, m.alias, m.note, m.path AS route, m.link, m.type, m.level, m.language,`m`.`browserNav`, m.access, m.params, m.home, m.img, m.template_style_id, m.component_id, m.parent_id,e.element as component
FROM qsv3t_menu AS m
LEFT JOIN qsv3t_extensions AS e
ON m.component_id = e.extension_id
WHERE m.published = 1
AND m.parent_id > 0
AND m.client_id = 0
ORDER BY m.lft
| id | select_type | table | partitions | type | possible_keys | key | key_len | ref | rows | filtered | Extra |
|---|
| 1 | SIMPLE | m | NULL | ref | idx_client_id_parent_id_alias_language | idx_client_id_parent_id_alias_language | 1 | const | 108 | 3.33 | Using index condition; Using where; Usando 'filesort' |
| 1 | SIMPLE | e | NULL | eq_ref | PRIMARY | PRIMARY | 4 | db770006594.m.component_id | 1 | 100.00 | Using where |
| Status | Duration |
|---|
| starting | 0.18 ms |
| checking permissions | 0.01 ms |
| checking permissions | 0.01 ms |
| Opening tables | 0.17 ms |
| init | 0.07 ms |
| System lock | 0.02 ms |
| optimizing | 0.03 ms |
| statistics | 0.18 ms |
| preparing | 0.05 ms |
| Sorting result | 0.02 ms |
| executing | 0.01 ms |
| Sending data | 0.03 ms |
| Creating sort index | 2.65 ms |
| end | 0.03 ms |
| query end | 0.03 ms |
| closing tables | 0.03 ms |
| freeing items | 0.06 ms |
| cleaning up | 0.09 ms |
| # | Comunicador | Archivo y número de línea |
|---|
| 23 | JDatabaseDriverMysqli->execute() | JROOT/libraries/joomla/database/driver.php:1701 |
| 22 | JDatabaseDriver->loadObjectList() | JROOT/libraries/src/Menu/SiteMenu.php:93 |
| 21 | Joomla\CMS\Menu\SiteMenu->Joomla\CMS\Menu\{closure}() | Lo mismo que llamada de la línea de abajo. |
| 20 | call_user_func_array() | JROOT/libraries/src/Cache/Controller/CallbackController.php:173 |
| 19 | Joomla\CMS\Cache\Controller\CallbackController->get() | JROOT/libraries/src/Menu/SiteMenu.php:101 |
| 18 | Joomla\CMS\Menu\SiteMenu->load() | JROOT/libraries/src/Menu/AbstractMenu.php:78 |
| 17 | Joomla\CMS\Menu\AbstractMenu->__construct() | JROOT/libraries/src/Menu/SiteMenu.php:62 |
| 16 | Joomla\CMS\Menu\SiteMenu->__construct() | JROOT/libraries/src/Menu/AbstractMenu.php:142 |
| 15 | Joomla\CMS\Menu\AbstractMenu::getInstance() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:417 |
| 14 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->getMenu() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:275 |
| 13 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->getMenu() | JROOT/libraries/src/Router/SiteRouter.php:65 |
| 12 | Joomla\CMS\Router\SiteRouter->__construct() | JROOT/libraries/src/Router/Router.php:189 |
| 11 | Joomla\CMS\Router\Router::getInstance() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:533 |
| 10 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication::getRouter() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:403 |
| 9 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication::getRouter() | JROOT/plugins/system/languagefilter/languagefilter.php:145 |
| 8 | PlgSystemLanguageFilter->onAfterInitialise() | JROOT/libraries/joomla/event/event.php:70 |
| 7 | JEvent->update() | JROOT/libraries/joomla/event/dispatcher.php:160 |
| 6 | JEventDispatcher->trigger() | JROOT/libraries/src/Application/BaseApplication.php:108 |
| 5 | Joomla\CMS\Application\BaseApplication->triggerEvent() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:668 |
| 4 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->initialiseApp() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:686 |
| 3 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->initialiseApp() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:212 |
| 2 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->doExecute() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:225 |
| 1 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute() | JROOT/index.php:49 |
Tiempo de la consulta: 1.05 ms Después de la última consulta: 10.38 ms Consulta a la memoria: 0.053 MB memoria antes de la consulta: 9.135 MB Filas devueltas: 9
SELECT id, home, template, s.params
FROM qsv3t_template_styles as s
LEFT JOIN qsv3t_extensions as e
ON e.element=s.template
AND e.type='template'
AND e.client_id=s.client_id
WHERE s.client_id = 0
AND e.enabled = 1
| id | select_type | table | partitions | type | possible_keys | key | key_len | ref | rows | filtered | Extra |
|---|
| 1 | SIMPLE | e | NULL | ref | element_clientid,element_folder_clientid,extension | extension | 82 | const | 9 | 1.00 | Using index condition; Using where |
| 1 | SIMPLE | s | NULL | ref | idx_template,idx_client_id,idx_client_id_home | idx_template | 202 | db770006594.e.element | 1 | 81.82 | Using index condition; Using where |
| Status | Duration |
|---|
| starting | 0.14 ms |
| checking permissions | 0.01 ms |
| checking permissions | 0.01 ms |
| Opening tables | 0.04 ms |
| init | 0.05 ms |
| System lock | 0.01 ms |
| optimizing | 0.02 ms |
| statistics | 0.15 ms |
| preparing | 0.04 ms |
| executing | 0.01 ms |
| Sending data | 0.26 ms |
| end | 0.01 ms |
| query end | 0.01 ms |
| closing tables | 0.01 ms |
| freeing items | 0.03 ms |
| cleaning up | 0.02 ms |
| # | Comunicador | Archivo y número de línea |
|---|
| 10 | JDatabaseDriverMysqli->execute() | JROOT/libraries/joomla/database/driver.php:1701 |
| 9 | JDatabaseDriver->loadObjectList() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:486 |
| 8 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->getTemplate() | JROOT/components/com_jomres/router.php:51 |
| 7 | require_once JROOT/components/com_jomres/router.php | JROOT/libraries/src/Router/SiteRouter.php:779 |
| 6 | Joomla\CMS\Router\SiteRouter->getComponentRouter() | JROOT/libraries/src/Router/SiteRouter.php:131 |
| 5 | Joomla\CMS\Router\SiteRouter->parse() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:1142 |
| 4 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->route() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:796 |
| 3 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->route() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:218 |
| 2 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->doExecute() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:225 |
| 1 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute() | JROOT/index.php:49 |
Tiempo de la consulta: 0.93 ms Después de la última consulta: 103.13 ms Consulta a la memoria: 0.026 MB memoria antes de la consulta: 15.450 MB Filas devueltas: 1
SELECT `extension_id` AS `id`,`element` AS `option`,`params`,`enabled`
FROM `qsv3t_extensions`
WHERE `type` = 'library'
AND `element` = 'joomla'
| id | select_type | table | partitions | type | possible_keys | key | key_len | ref | rows | filtered | Extra |
|---|
| 1 | SIMPLE | qsv3t_extensions | NULL | ref | element_clientid,element_folder_clientid,extension | extension | 484 | const,const | 1 | 100.00 | NULL |
| Status | Duration |
|---|
| starting | 0.11 ms |
| checking permissions | 0.01 ms |
| Opening tables | 0.04 ms |
| init | 0.07 ms |
| System lock | 0.02 ms |
| optimizing | 0.02 ms |
| statistics | 0.15 ms |
| preparing | 0.02 ms |
| executing | 0.01 ms |
| Sending data | 0.08 ms |
| end | 0.01 ms |
| query end | 0.02 ms |
| closing tables | 0.02 ms |
| freeing items | 0.08 ms |
| cleaning up | 0.03 ms |
| # | Comunicador | Archivo y número de línea |
|---|
| 23 | JDatabaseDriverMysqli->execute() | JROOT/libraries/joomla/database/driver.php:1662 |
| 22 | JDatabaseDriver->loadObject() | JROOT/libraries/src/Helper/LibraryHelper.php:167 |
| 21 | Joomla\CMS\Helper\LibraryHelper::Joomla\CMS\Helper\{closure}() | Lo mismo que llamada de la línea de abajo. |
| 20 | call_user_func_array() | JROOT/libraries/src/Cache/Controller/CallbackController.php:173 |
| 19 | Joomla\CMS\Cache\Controller\CallbackController->get() | JROOT/libraries/src/Helper/LibraryHelper.php:175 |
| 18 | Joomla\CMS\Helper\LibraryHelper::loadLibrary() | JROOT/libraries/src/Helper/LibraryHelper.php:43 |
| 17 | Joomla\CMS\Helper\LibraryHelper::getLibrary() | JROOT/libraries/src/Helper/LibraryHelper.php:90 |
| 16 | Joomla\CMS\Helper\LibraryHelper::getParams() | JROOT/libraries/src/Version.php:321 |
| 15 | Joomla\CMS\Version->getMediaVersion() | JROOT/libraries/src/Factory.php:778 |
| 14 | Joomla\CMS\Factory::createDocument() | JROOT/libraries/src/Factory.php:234 |
| 13 | Joomla\CMS\Factory::getDocument() | JROOT/jomres/libraries/jomres/cms_specific/joomla3/cms_specific_functions.php:266 |
| 12 | jomres_cmsspecific_addheaddata() | JROOT/jomres/core-minicomponents/j00004a_set_bootstrap_version_js.class.php:91 |
| 11 | j00004a_set_bootstrap_version_js->__construct() | JROOT/jomres/libraries/jomres/classes/mcHandler.class.php:178 |
| 10 | mcHandler->triggerEvent() | JROOT/jomres/framework.php:238 |
| 9 | load_jomres_environment() | JROOT/jomres/framework.php:45 |
| 8 | require_once JROOT/jomres/framework.php | JROOT/components/com_jomres/router.php:93 |
| 7 | require_once JROOT/components/com_jomres/router.php | JROOT/libraries/src/Router/SiteRouter.php:779 |
| 6 | Joomla\CMS\Router\SiteRouter->getComponentRouter() | JROOT/libraries/src/Router/SiteRouter.php:131 |
| 5 | Joomla\CMS\Router\SiteRouter->parse() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:1142 |
| 4 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->route() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:796 |
| 3 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->route() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:218 |
| 2 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->doExecute() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:225 |
| 1 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute() | JROOT/index.php:49 |
Tiempo de la consulta: 4.08 ms Después de la última consulta: 0.31 ms Consulta a la memoria: 0.009 MB memoria antes de la consulta: 15.445 MB
UPDATE `qsv3t_extensions`
SET `params` = '{\"mediaversion\":\"76a903cf8499b17725b066e37cb04ba7\"}'
WHERE `type` = 'library'
AND `element` = 'joomla'
| id | select_type | table | partitions | type | possible_keys | key | key_len | ref | rows | filtered | Extra |
|---|
| 1 | UPDATE | qsv3t_extensions | NULL | range | element_clientid,element_folder_clientid,extension | extension | 484 | const,const | 1 | 100.00 | Using where |
| Status | Duration |
|---|
| starting | 0.11 ms |
| checking permissions | 0.04 ms |
| Opening tables | 0.03 ms |
| init | 0.03 ms |
| System lock | 0.12 ms |
| updating | 0.16 ms |
| end | 0.03 ms |
| query end | 3.28 ms |
| closing tables | 0.03 ms |
| freeing items | 0.06 ms |
| cleaning up | 0.03 ms |
| # | Comunicador | Archivo y número de línea |
|---|
| 18 | JDatabaseDriverMysqli->execute() | JROOT/libraries/src/Helper/LibraryHelper.php:117 |
| 17 | Joomla\CMS\Helper\LibraryHelper::saveParams() | JROOT/libraries/src/Version.php:372 |
| 16 | Joomla\CMS\Version->setMediaVersion() | JROOT/libraries/src/Version.php:331 |
| 15 | Joomla\CMS\Version->getMediaVersion() | JROOT/libraries/src/Factory.php:778 |
| 14 | Joomla\CMS\Factory::createDocument() | JROOT/libraries/src/Factory.php:234 |
| 13 | Joomla\CMS\Factory::getDocument() | JROOT/jomres/libraries/jomres/cms_specific/joomla3/cms_specific_functions.php:266 |
| 12 | jomres_cmsspecific_addheaddata() | JROOT/jomres/core-minicomponents/j00004a_set_bootstrap_version_js.class.php:91 |
| 11 | j00004a_set_bootstrap_version_js->__construct() | JROOT/jomres/libraries/jomres/classes/mcHandler.class.php:178 |
| 10 | mcHandler->triggerEvent() | JROOT/jomres/framework.php:238 |
| 9 | load_jomres_environment() | JROOT/jomres/framework.php:45 |
| 8 | require_once JROOT/jomres/framework.php | JROOT/components/com_jomres/router.php:93 |
| 7 | require_once JROOT/components/com_jomres/router.php | JROOT/libraries/src/Router/SiteRouter.php:779 |
| 6 | Joomla\CMS\Router\SiteRouter->getComponentRouter() | JROOT/libraries/src/Router/SiteRouter.php:131 |
| 5 | Joomla\CMS\Router\SiteRouter->parse() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:1142 |
| 4 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->route() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:796 |
| 3 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->route() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:218 |
| 2 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->doExecute() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:225 |
| 1 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute() | JROOT/index.php:49 |
Tiempo de la consulta: 1.55 ms Después de la última consulta: 24.72 ms Consulta a la memoria: 0.022 MB memoria antes de la consulta: 16.767 MB Filas devueltas: 0
SELECT c.id, c.asset_id, c.access, c.alias, c.checked_out, c.checked_out_time,
c.created_time, c.created_user_id, c.description, c.extension, c.hits, c.language, c.level,
c.lft, c.metadata, c.metadesc, c.metakey, c.modified_time, c.note, c.params, c.parent_id,
c.path, c.published, c.rgt, c.title, c.modified_user_id, c.version,
CASE WHEN CHAR_LENGTH(c.alias) != 0 THEN CONCAT_WS(':', c.id, c.alias) ELSE c.id END as slug
FROM `qsv3t_categories` AS `s`
INNER JOIN `qsv3t_categories` AS `c`
ON (s.lft < c.lft
AND c.lft < s.rgt
AND c.language IN ('es-ES','*')) OR (c.lft <= s.lft
AND s.rgt <= c.rgt)
WHERE (c.extension='com_content' OR c.extension='system')
AND c.access IN (1,1,6)
AND c.published = 1
AND s.id = 168
ORDER BY c.lft
| id | select_type | table | partitions | type | possible_keys | key | key_len | ref | rows | filtered | Extra |
|---|
| 1 | SIMPLE | NULL | NULL | NULL | NULL | No pudo usarse una clave de índice | NULL | NULL | NULL | NULL | no matching row in const table |
| Status | Duration |
|---|
| starting | 0.36 ms |
| checking permissions | 0.01 ms |
| checking permissions | 0.01 ms |
| Opening tables | 0.23 ms |
| init | 0.19 ms |
| System lock | 0.02 ms |
| optimizing | 0.04 ms |
| statistics | 0.16 ms |
| executing | 0.06 ms |
| end | 0.01 ms |
| query end | 0.02 ms |
| closing tables | 0.02 ms |
| freeing items | 0.09 ms |
| cleaning up | 0.04 ms |
| # | Comunicador | Archivo y número de línea |
|---|
| 14 | JDatabaseDriverMysqli->execute() | JROOT/libraries/joomla/database/driver.php:1701 |
| 13 | JDatabaseDriver->loadObjectList() | JROOT/libraries/src/Categories/Categories.php:324 |
| 12 | Joomla\CMS\Categories\Categories->_load() | JROOT/libraries/src/Categories/Categories.php:184 |
| 11 | Joomla\CMS\Categories\Categories->get() | JROOT/components/com_content/helpers/legacyrouter.php:350 |
| 10 | ContentRouterRulesLegacy->parse() | JROOT/libraries/src/Component/Router/RouterView.php:266 |
| 9 | Joomla\CMS\Component\Router\RouterView->parse() | JROOT/libraries/src/Router/SiteRouter.php:438 |
| 8 | Joomla\CMS\Router\SiteRouter->parseSefRoute() | JROOT/libraries/src/Router/Router.php:482 |
| 7 | Joomla\CMS\Router\Router->_parseSefRoute() | JROOT/libraries/src/Router/Router.php:227 |
| 6 | Joomla\CMS\Router\Router->parse() | JROOT/libraries/src/Router/SiteRouter.php:139 |
| 5 | Joomla\CMS\Router\SiteRouter->parse() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:1142 |
| 4 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->route() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:796 |
| 3 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->route() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:218 |
| 2 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->doExecute() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:225 |
| 1 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute() | JROOT/index.php:49 |
Tiempo de la consulta: 1.53 ms Después de la última consulta: 0.14 ms Consulta a la memoria: 0.021 MB memoria antes de la consulta: 16.773 MB Filas devueltas: 1
SELECT `alias`,`catid`
FROM `qsv3t_content`
WHERE `id` = 168
| id | select_type | table | partitions | type | possible_keys | key | key_len | ref | rows | filtered | Extra |
|---|
| 1 | SIMPLE | qsv3t_content | NULL | const | PRIMARY | PRIMARY | 4 | const | 1 | 100.00 | NULL |
| Status | Duration |
|---|
| starting | 0.05 ms |
| checking permissions | 0.01 ms |
| Opening tables | 0.20 ms |
| init | 0.03 ms |
| System lock | 0.01 ms |
| optimizing | 0.01 ms |
| statistics | 0.12 ms |
| preparing | 0.02 ms |
| executing | 0.01 ms |
| Sending data | 0.02 ms |
| end | 0.01 ms |
| query end | 0.01 ms |
| closing tables | 0.02 ms |
| freeing items | 0.09 ms |
| cleaning up | 0.02 ms |
| # | Comunicador | Archivo y número de línea |
|---|
| 12 | JDatabaseDriverMysqli->execute() | JROOT/libraries/joomla/database/driver.php:1662 |
| 11 | JDatabaseDriver->loadObject() | JROOT/components/com_content/helpers/legacyrouter.php:366 |
| 10 | ContentRouterRulesLegacy->parse() | JROOT/libraries/src/Component/Router/RouterView.php:266 |
| 9 | Joomla\CMS\Component\Router\RouterView->parse() | JROOT/libraries/src/Router/SiteRouter.php:438 |
| 8 | Joomla\CMS\Router\SiteRouter->parseSefRoute() | JROOT/libraries/src/Router/Router.php:482 |
| 7 | Joomla\CMS\Router\Router->_parseSefRoute() | JROOT/libraries/src/Router/Router.php:227 |
| 6 | Joomla\CMS\Router\Router->parse() | JROOT/libraries/src/Router/SiteRouter.php:139 |
| 5 | Joomla\CMS\Router\SiteRouter->parse() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:1142 |
| 4 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->route() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:796 |
| 3 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->route() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:218 |
| 2 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->doExecute() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:225 |
| 1 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute() | JROOT/index.php:49 |
Tiempo de la consulta: 3.92 ms Después de la última consulta: 10.29 ms Consulta a la memoria: 0.030 MB memoria antes de la consulta: 17.563 MB Filas devueltas: 50
SELECT `id`,`name`,`rules`,`parent_id`
FROM `qsv3t_assets`
WHERE `name` IN ('root.1','com_actionlogs','com_acymailing','com_admin','com_advportfoliopro','com_ajax','com_akeeba','com_associations','com_banners','com_breezingforms','com_cache','com_categories','com_checkin','com_config','com_contact','com_content','com_contenthistory','com_cpanel','com_fields','com_finder','com_gmapfp','com_installer','com_jomres','com_joomlaupdate','com_k2','com_languages','com_login','com_mailto','com_media','com_menus','com_messages','com_modules','com_newsfeeds','com_osmap','com_osmeta','com_phocagallery','com_plugins','com_postinstall','com_privacy','com_redirect','com_search','com_sppagebuilder','com_tagmeta','com_tags','com_templates','com_uniterevolution2','com_users','com_vikevents','com_virtuemart','com_virtuemart_allinone','com_wrapper')
| id | select_type | table | partitions | type | possible_keys | key | key_len | ref | rows | filtered | Extra |
|---|
| 1 | SIMPLE | qsv3t_assets | NULL | ALL | idx_asset_name | No pudo usarse una clave de índice | NULL | NULL | 390 | 13.08 | Using where |
| Status | Duration |
|---|
| starting | 0.21 ms |
| checking permissions | 0.01 ms |
| Opening tables | 0.18 ms |
| init | 0.37 ms |
| System lock | 0.01 ms |
| optimizing | 0.02 ms |
| statistics | 0.42 ms |
| preparing | 0.02 ms |
| executing | 0.01 ms |
| Sending data | 2.19 ms |
| end | 0.02 ms |
| query end | 0.02 ms |
| closing tables | 0.06 ms |
| freeing items | 0.07 ms |
| cleaning up | 0.03 ms |
| # | Comunicador | Archivo y número de línea |
|---|
| 18 | JDatabaseDriverMysqli->execute() | JROOT/libraries/joomla/database/driver.php:1701 |
| 17 | JDatabaseDriver->loadObjectList() | JROOT/libraries/src/Access/Access.php:429 |
| 16 | Joomla\CMS\Access\Access::preloadComponents() | JROOT/libraries/src/Access/Access.php:213 |
| 15 | Joomla\CMS\Access\Access::preload() | JROOT/libraries/src/Access/Access.php:531 |
| 14 | Joomla\CMS\Access\Access::getAssetRules() | JROOT/libraries/src/Access/Access.php:183 |
| 13 | Joomla\CMS\Access\Access::check() | JROOT/libraries/src/User/User.php:398 |
| 12 | Joomla\CMS\User\User->authorise() | JROOT/components/com_content/models/article.php:58 |
| 11 | ContentModelArticle->populateState() | JROOT/libraries/src/MVC/Model/BaseDatabaseModel.php:457 |
| 10 | Joomla\CMS\MVC\Model\BaseDatabaseModel->getState() | JROOT/components/com_content/models/article.php:251 |
| 9 | ContentModelArticle->hit() | JROOT/components/com_content/controller.php:113 |
| 8 | ContentController->display() | JROOT/libraries/src/MVC/Controller/BaseController.php:702 |
| 7 | Joomla\CMS\MVC\Controller\BaseController->execute() | JROOT/components/com_content/content.php:43 |
| 6 | require_once JROOT/components/com_content/content.php | JROOT/libraries/src/Component/ComponentHelper.php:402 |
| 5 | Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::executeComponent() | JROOT/libraries/src/Component/ComponentHelper.php:377 |
| 4 | Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::renderComponent() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:194 |
| 3 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->dispatch() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:233 |
| 2 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->doExecute() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:225 |
| 1 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute() | JROOT/index.php:49 |
Tiempo de la consulta: 1.81 ms Después de la última consulta: 0.25 ms Consulta a la memoria: 0.039 MB memoria antes de la consulta: 17.624 MB Filas devueltas: 166
SELECT `id`,`name`,`rules`,`parent_id`
FROM `qsv3t_assets`
WHERE `name` LIKE 'com_content.%' OR `name` = 'com_content' OR `parent_id` = 0
| id | select_type | table | partitions | type | possible_keys | key | key_len | ref | rows | filtered | Extra |
|---|
| 1 | SIMPLE | qsv3t_assets | NULL | ALL | idx_asset_name,idx_parent_id | No pudo usarse una clave de índice | NULL | NULL | 390 | 22.76 | Using where |
| Status | Duration |
|---|
| starting | 0.11 ms |
| checking permissions | 0.01 ms |
| Opening tables | 0.02 ms |
| init | 0.04 ms |
| System lock | 0.01 ms |
| optimizing | 0.02 ms |
| statistics | 0.15 ms |
| preparing | 0.02 ms |
| executing | 0.01 ms |
| Sending data | 1.08 ms |
| end | 0.01 ms |
| query end | 0.01 ms |
| closing tables | 0.01 ms |
| freeing items | 0.07 ms |
| cleaning up | 0.06 ms |
| # | Comunicador | Archivo y número de línea |
|---|
| 18 | JDatabaseDriverMysqli->execute() | JROOT/libraries/joomla/database/driver.php:1701 |
| 17 | JDatabaseDriver->loadObjectList() | JROOT/libraries/src/Access/Access.php:359 |
| 16 | Joomla\CMS\Access\Access::preloadPermissions() | JROOT/libraries/src/Access/Access.php:226 |
| 15 | Joomla\CMS\Access\Access::preload() | JROOT/libraries/src/Access/Access.php:540 |
| 14 | Joomla\CMS\Access\Access::getAssetRules() | JROOT/libraries/src/Access/Access.php:183 |
| 13 | Joomla\CMS\Access\Access::check() | JROOT/libraries/src/User/User.php:398 |
| 12 | Joomla\CMS\User\User->authorise() | JROOT/components/com_content/models/article.php:58 |
| 11 | ContentModelArticle->populateState() | JROOT/libraries/src/MVC/Model/BaseDatabaseModel.php:457 |
| 10 | Joomla\CMS\MVC\Model\BaseDatabaseModel->getState() | JROOT/components/com_content/models/article.php:251 |
| 9 | ContentModelArticle->hit() | JROOT/components/com_content/controller.php:113 |
| 8 | ContentController->display() | JROOT/libraries/src/MVC/Controller/BaseController.php:702 |
| 7 | Joomla\CMS\MVC\Controller\BaseController->execute() | JROOT/components/com_content/content.php:43 |
| 6 | require_once JROOT/components/com_content/content.php | JROOT/libraries/src/Component/ComponentHelper.php:402 |
| 5 | Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::executeComponent() | JROOT/libraries/src/Component/ComponentHelper.php:377 |
| 4 | Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::renderComponent() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:194 |
| 3 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->dispatch() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:233 |
| 2 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->doExecute() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:225 |
| 1 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute() | JROOT/index.php:49 |
Tiempo de la consulta: 1.80 ms Después de la última consulta: 1.84 ms Consulta a la memoria: 0.031 MB memoria antes de la consulta: 17.827 MB Filas devueltas: 31
SHOW FULL COLUMNS
FROM `qsv3t_content`
'Explicar' no es posible en la consulta: SHOW FULL COLUMNS FROM `qsv3t_content`
| Status | Duration |
|---|
| starting | 0.06 ms |
| checking permissions | 0.01 ms |
| checking permissions | 0.01 ms |
| Opening tables | 0.54 ms |
| init | 0.02 ms |
| System lock | 0.01 ms |
| optimizing | 0.01 ms |
| statistics | 0.01 ms |
| preparing | 0.01 ms |
| executing | 0.01 ms |
| Opening tables | 0.05 ms |
| checking permissions | 0.05 ms |
| checking permissions | 0.02 ms |
| checking permissions | 0.01 ms |
| checking permissions | 0.01 ms |
| checking permissions | 0.02 ms |
| checking permissions | 0.02 ms |
| checking permissions | 0.01 ms |
| checking permissions | 0.02 ms |
| checking permissions | 0.01 ms |
| checking permissions | 0.01 ms |
| checking permissions | 0.01 ms |
| checking permissions | 0.01 ms |
| checking permissions | 0.01 ms |
| checking permissions | 0.01 ms |
| checking permissions | 0.01 ms |
| checking permissions | 0.01 ms |
| checking permissions | 0.01 ms |
| checking permissions | 0.01 ms |
| checking permissions | 0.01 ms |
| checking permissions | 0.01 ms |
| checking permissions | 0.01 ms |
| checking permissions | 0.01 ms |
| checking permissions | 0.01 ms |
| checking permissions | 0.03 ms |
| checking permissions | 0.01 ms |
| checking permissions | 0.01 ms |
| checking permissions | 0.01 ms |
| checking permissions | 0.02 ms |
| checking permissions | 0.01 ms |
| checking permissions | 0.01 ms |
| checking permissions | 0.02 ms |
| Sending data | 0.08 ms |
| end | 0.01 ms |
| query end | 0.01 ms |
| closing tables | 0.01 ms |
| removing tmp table | 0.13 ms |
| closing tables | 0.02 ms |
| freeing items | 0.04 ms |
| cleaning up | 0.02 ms |
| # | Comunicador | Archivo y número de línea |
|---|
| 16 | JDatabaseDriverMysqli->execute() | JROOT/libraries/joomla/database/driver.php:1701 |
| 15 | JDatabaseDriver->loadObjectList() | JROOT/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php:448 |
| 14 | JDatabaseDriverMysqli->getTableColumns() | JROOT/libraries/src/Table/Table.php:261 |
| 13 | Joomla\CMS\Table\Table->getFields() | JROOT/libraries/src/Table/Table.php:180 |
| 12 | Joomla\CMS\Table\Table->__construct() | JROOT/libraries/src/Table/Content.php:39 |
| 11 | Joomla\CMS\Table\Content->__construct() | JROOT/libraries/src/Table/Table.php:328 |
| 10 | Joomla\CMS\Table\Table::getInstance() | JROOT/components/com_content/models/article.php:253 |
| 9 | ContentModelArticle->hit() | JROOT/components/com_content/controller.php:113 |
| 8 | ContentController->display() | JROOT/libraries/src/MVC/Controller/BaseController.php:702 |
| 7 | Joomla\CMS\MVC\Controller\BaseController->execute() | JROOT/components/com_content/content.php:43 |
| 6 | require_once JROOT/components/com_content/content.php | JROOT/libraries/src/Component/ComponentHelper.php:402 |
| 5 | Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::executeComponent() | JROOT/libraries/src/Component/ComponentHelper.php:377 |
| 4 | Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::renderComponent() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:194 |
| 3 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->dispatch() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:233 |
| 2 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->doExecute() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:225 |
| 1 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute() | JROOT/index.php:49 |
Tiempo de la consulta: 4.00 ms Después de la última consulta: 3.14 ms Consulta a la memoria: 0.005 MB memoria antes de la consulta: 18.066 MB
UPDATE qsv3t_content
SET `hits` = (`hits` + 1)
WHERE `id` = '168'
| id | select_type | table | partitions | type | possible_keys | key | key_len | ref | rows | filtered | Extra |
|---|
| 1 | UPDATE | qsv3t_content | NULL | range | PRIMARY | PRIMARY | 4 | const | 1 | 100.00 | Using where |
| Status | Duration |
|---|
| starting | 0.08 ms |
| checking permissions | 0.02 ms |
| Opening tables | 0.02 ms |
| init | 0.03 ms |
| System lock | 0.06 ms |
| updating | 0.20 ms |
| end | 0.02 ms |
| query end | 3.36 ms |
| closing tables | 0.02 ms |
| freeing items | 0.04 ms |
| cleaning up | 0.02 ms |
| # | Comunicador | Archivo y número de línea |
|---|
| 11 | JDatabaseDriverMysqli->execute() | JROOT/libraries/src/Table/Table.php:1264 |
| 10 | Joomla\CMS\Table\Table->hit() | JROOT/components/com_content/models/article.php:254 |
| 9 | ContentModelArticle->hit() | JROOT/components/com_content/controller.php:113 |
| 8 | ContentController->display() | JROOT/libraries/src/MVC/Controller/BaseController.php:702 |
| 7 | Joomla\CMS\MVC\Controller\BaseController->execute() | JROOT/components/com_content/content.php:43 |
| 6 | require_once JROOT/components/com_content/content.php | JROOT/libraries/src/Component/ComponentHelper.php:402 |
| 5 | Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::executeComponent() | JROOT/libraries/src/Component/ComponentHelper.php:377 |
| 4 | Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::renderComponent() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:194 |
| 3 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->dispatch() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:233 |
| 2 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->doExecute() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:225 |
| 1 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute() | JROOT/index.php:49 |
Tiempo de la consulta: 2.08 ms Después de la última consulta: 27.01 ms Consulta a la memoria: 0.039 MB memoria antes de la consulta: 18.284 MB Filas devueltas: 1
SELECT a.id, a.asset_id, a.title, a.alias, a.introtext, a.fulltext, a.state, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias,
CASE WHEN a.modified = '0000-00-00 00:00:00' THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, a.checked_out, a.checked_out_time, a.publish_up, a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.version, a.ordering, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.metadata, a.featured, a.language, a.xreference,c.title AS category_title, c.alias AS category_alias, c.access AS category_access,u.name AS author,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND(v.rating_sum / v.rating_count, 0) AS rating, v.rating_count as rating_count
FROM qsv3t_content AS a
INNER JOIN qsv3t_categories AS c
on c.id = a.catid
LEFT JOIN qsv3t_users AS u
on u.id = a.created_by
LEFT JOIN qsv3t_categories as parent
ON parent.id = c.parent_id
LEFT JOIN qsv3t_content_rating AS v
ON a.id = v.content_id
WHERE a.id = 168
AND c.published > 0
AND a.language in ('es-ES','*')
AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2024-04-19 18:40:06')
AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2024-04-19 18:40:06')
AND (a.state = 1 OR a.state =2)
| id | select_type | table | partitions | type | possible_keys | key | key_len | ref | rows | filtered | Extra |
|---|
| 1 | SIMPLE | a | NULL | const | PRIMARY,idx_state,idx_catid,idx_language | PRIMARY | 4 | const | 1 | 100.00 | NULL |
| 1 | SIMPLE | c | NULL | const | PRIMARY | PRIMARY | 4 | const | 1 | 100.00 | NULL |
| 1 | SIMPLE | u | NULL | const | PRIMARY | PRIMARY | 4 | const | 1 | 100.00 | NULL |
| 1 | SIMPLE | parent | NULL | const | PRIMARY | PRIMARY | 4 | const | 1 | 100.00 | NULL |
| 1 | SIMPLE | v | NULL | const | PRIMARY | PRIMARY | 4 | const | 0 | 0.00 | unique row not found |
| Status | Duration |
|---|
| starting | 0.35 ms |
| checking permissions | 0.01 ms |
| checking permissions | 0.01 ms |
| checking permissions | 0.01 ms |
| checking permissions | 0.01 ms |
| checking permissions | 0.01 ms |
| Opening tables | 0.24 ms |
| init | 0.20 ms |
| System lock | 0.02 ms |
| optimizing | 0.05 ms |
| statistics | 0.38 ms |
| preparing | 0.05 ms |
| executing | 0.01 ms |
| Sending data | 0.09 ms |
| end | 0.01 ms |
| query end | 0.02 ms |
| closing tables | 0.04 ms |
| freeing items | 0.10 ms |
| cleaning up | 0.04 ms |
| # | Comunicador | Archivo y número de línea |
|---|
| 15 | JDatabaseDriverMysqli->execute() | JROOT/libraries/joomla/database/driver.php:1662 |
| 14 | JDatabaseDriver->loadObject() | JROOT/components/com_content/models/article.php:151 |
| 13 | ContentModelArticle->getItem() | JROOT/libraries/src/MVC/View/HtmlView.php:425 |
| 12 | Joomla\CMS\MVC\View\HtmlView->get() | JROOT/components/com_content/views/article/view.html.php:42 |
| 11 | ContentViewArticle->display() | JROOT/libraries/src/Cache/Controller/ViewController.php:102 |
| 10 | Joomla\CMS\Cache\Controller\ViewController->get() | JROOT/libraries/src/MVC/Controller/BaseController.php:655 |
| 9 | Joomla\CMS\MVC\Controller\BaseController->display() | JROOT/components/com_content/controller.php:118 |
| 8 | ContentController->display() | JROOT/libraries/src/MVC/Controller/BaseController.php:702 |
| 7 | Joomla\CMS\MVC\Controller\BaseController->execute() | JROOT/components/com_content/content.php:43 |
| 6 | require_once JROOT/components/com_content/content.php | JROOT/libraries/src/Component/ComponentHelper.php:402 |
| 5 | Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::executeComponent() | JROOT/libraries/src/Component/ComponentHelper.php:377 |
| 4 | Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::renderComponent() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:194 |
| 3 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->dispatch() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:233 |
| 2 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->doExecute() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:225 |
| 1 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute() | JROOT/index.php:49 |
Tiempo de la consulta: 1.87 ms Después de la última consulta: 2.85 ms Consulta a la memoria: 0.028 MB memoria antes de la consulta: 18.400 MB Filas devueltas: 3
SELECT c.id, c.asset_id, c.access, c.alias, c.checked_out, c.checked_out_time,
c.created_time, c.created_user_id, c.description, c.extension, c.hits, c.language, c.level,
c.lft, c.metadata, c.metadesc, c.metakey, c.modified_time, c.note, c.params, c.parent_id,
c.path, c.published, c.rgt, c.title, c.modified_user_id, c.version,
CASE WHEN CHAR_LENGTH(c.alias) != 0 THEN CONCAT_WS(':', c.id, c.alias) ELSE c.id END as slug
FROM `qsv3t_categories` AS `s`
INNER JOIN `qsv3t_categories` AS `c`
ON (s.lft < c.lft
AND c.lft < s.rgt
AND c.language IN ('es-ES','*')) OR (c.lft <= s.lft
AND s.rgt <= c.rgt)
WHERE (c.extension='com_content' OR c.extension='system')
AND c.access IN (1,1,6)
AND c.published = 1
AND s.id = 117
ORDER BY c.lft
| id | select_type | table | partitions | type | possible_keys | key | key_len | ref | rows | filtered | Extra |
|---|
| 1 | SIMPLE | s | NULL | const | PRIMARY,idx_left_right | PRIMARY | 4 | const | 1 | 100.00 | NULL |
| 1 | SIMPLE | c | NULL | range | cat_idx,idx_access,idx_left_right,idx_language | idx_left_right | 4 | NULL | 7 | 11.37 | Using index condition; Using where |
| Status | Duration |
|---|
| starting | 0.27 ms |
| checking permissions | 0.01 ms |
| checking permissions | 0.01 ms |
| Opening tables | 0.08 ms |
| init | 0.12 ms |
| System lock | 0.03 ms |
| optimizing | 0.03 ms |
| statistics | 0.44 ms |
| preparing | 0.06 ms |
| Sorting result | 0.01 ms |
| executing | 0.01 ms |
| Sending data | 0.24 ms |
| end | 0.02 ms |
| query end | 0.02 ms |
| closing tables | 0.02 ms |
| freeing items | 0.18 ms |
| cleaning up | 0.03 ms |
| # | Comunicador | Archivo y número de línea |
|---|
| 25 | JDatabaseDriverMysqli->execute() | JROOT/libraries/joomla/database/driver.php:1701 |
| 24 | JDatabaseDriver->loadObjectList() | JROOT/libraries/src/Categories/Categories.php:324 |
| 23 | Joomla\CMS\Categories\Categories->_load() | JROOT/libraries/src/Categories/Categories.php:184 |
| 22 | Joomla\CMS\Categories\Categories->get() | JROOT/components/com_content/router.php:72 |
| 21 | ContentRouter->getCategorySegment() | Lo mismo que llamada de la línea de abajo. |
| 20 | call_user_func_array() | JROOT/libraries/src/Component/Router/RouterView.php:120 |
| 19 | Joomla\CMS\Component\Router\RouterView->getPath() | JROOT/libraries/src/Component/Router/Rules/MenuRules.php:111 |
| 18 | Joomla\CMS\Component\Router\Rules\MenuRules->preprocess() | JROOT/libraries/src/Component/Router/RouterView.php:222 |
| 17 | Joomla\CMS\Component\Router\RouterView->preprocess() | JROOT/libraries/src/Router/SiteRouter.php:676 |
| 16 | Joomla\CMS\Router\SiteRouter->processBuildRules() | JROOT/libraries/src/Router/Router.php:266 |
| 15 | Joomla\CMS\Router\Router->build() | JROOT/libraries/src/Router/SiteRouter.php:155 |
| 14 | Joomla\CMS\Router\SiteRouter->build() | JROOT/libraries/src/Router/Route.php:144 |
| 13 | Joomla\CMS\Router\Route::link() | JROOT/libraries/src/Router/Route.php:93 |
| 12 | Joomla\CMS\Router\Route::_() | JROOT/components/com_content/views/article/view.html.php:71 |
| 11 | ContentViewArticle->display() | JROOT/libraries/src/Cache/Controller/ViewController.php:102 |
| 10 | Joomla\CMS\Cache\Controller\ViewController->get() | JROOT/libraries/src/MVC/Controller/BaseController.php:655 |
| 9 | Joomla\CMS\MVC\Controller\BaseController->display() | JROOT/components/com_content/controller.php:118 |
| 8 | ContentController->display() | JROOT/libraries/src/MVC/Controller/BaseController.php:702 |
| 7 | Joomla\CMS\MVC\Controller\BaseController->execute() | JROOT/components/com_content/content.php:43 |
| 6 | require_once JROOT/components/com_content/content.php | JROOT/libraries/src/Component/ComponentHelper.php:402 |
| 5 | Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::executeComponent() | JROOT/libraries/src/Component/ComponentHelper.php:377 |
| 4 | Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::renderComponent() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:194 |
| 3 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->dispatch() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:233 |
| 2 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->doExecute() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:225 |
| 1 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute() | JROOT/index.php:49 |
Tiempo de la consulta: 1.16 ms Después de la última consulta: 1.30 ms Consulta a la memoria: 0.022 MB memoria antes de la consulta: 18.460 MB Filas devueltas: 0
SELECT `m`.`tag_id`,`t`.*
FROM `qsv3t_contentitem_tag_map` AS m
INNER JOIN `qsv3t_tags` AS t
ON `m`.`tag_id` = `t`.`id`
WHERE `m`.`type_alias` = 'com_content.article'
AND `m`.`content_item_id` = 168
AND `t`.`published` = 1
AND t.access IN (1,1,6)
| id | select_type | table | partitions | type | possible_keys | key | key_len | ref | rows | filtered | Extra |
|---|
| 1 | SIMPLE | m | NULL | ALL | idx_tag_type | No pudo usarse una clave de índice | NULL | NULL | 1 | 100.00 | Using where |
| 1 | SIMPLE | t | NULL | eq_ref | PRIMARY,tag_idx,idx_access | PRIMARY | 4 | db770006594.m.tag_id | 1 | 100.00 | Using where |
| Status | Duration |
|---|
| starting | 0.12 ms |
| checking permissions | 0.01 ms |
| checking permissions | 0.01 ms |
| Opening tables | 0.20 ms |
| init | 0.07 ms |
| System lock | 0.02 ms |
| optimizing | 0.03 ms |
| statistics | 0.17 ms |
| preparing | 0.04 ms |
| executing | 0.01 ms |
| Sending data | 0.07 ms |
| end | 0.01 ms |
| query end | 0.01 ms |
| closing tables | 0.03 ms |
| freeing items | 0.06 ms |
| cleaning up | 0.05 ms |
| # | Comunicador | Archivo y número de línea |
|---|
| 14 | JDatabaseDriverMysqli->execute() | JROOT/libraries/joomla/database/driver.php:1701 |
| 13 | JDatabaseDriver->loadObjectList() | JROOT/libraries/src/Helper/TagsHelper.php:454 |
| 12 | Joomla\CMS\Helper\TagsHelper->getItemTags() | JROOT/components/com_content/views/article/view.html.php:184 |
| 11 | ContentViewArticle->display() | JROOT/libraries/src/Cache/Controller/ViewController.php:102 |
| 10 | Joomla\CMS\Cache\Controller\ViewController->get() | JROOT/libraries/src/MVC/Controller/BaseController.php:655 |
| 9 | Joomla\CMS\MVC\Controller\BaseController->display() | JROOT/components/com_content/controller.php:118 |
| 8 | ContentController->display() | JROOT/libraries/src/MVC/Controller/BaseController.php:702 |
| 7 | Joomla\CMS\MVC\Controller\BaseController->execute() | JROOT/components/com_content/content.php:43 |
| 6 | require_once JROOT/components/com_content/content.php | JROOT/libraries/src/Component/ComponentHelper.php:402 |
| 5 | Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::executeComponent() | JROOT/libraries/src/Component/ComponentHelper.php:377 |
| 4 | Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::renderComponent() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:194 |
| 3 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->dispatch() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:233 |
| 2 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->doExecute() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:225 |
| 1 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute() | JROOT/index.php:49 |
Tiempo de la consulta: 3.19 ms Después de la última consulta: 26.89 ms Consulta a la memoria: 0.025 MB memoria antes de la consulta: 20.447 MB Filas devueltas: 0
SELECT DISTINCT a.id, a.title, a.name, a.checked_out, a.checked_out_time, a.note, a.state, a.access, a.created_time, a.created_user_id, a.ordering, a.language, a.fieldparams, a.params, a.type, a.default_value, a.context, a.group_id, a.label, a.description, a.required,l.title AS language_title, l.image AS language_image,uc.name AS editor,ag.title AS access_level,ua.name AS author_name,g.title AS group_title, g.access as group_access, g.state AS group_state, g.note as group_note
FROM qsv3t_fields AS a
LEFT JOIN `qsv3t_languages` AS l
ON l.lang_code = a.language
LEFT JOIN qsv3t_users AS uc
ON uc.id=a.checked_out
LEFT JOIN qsv3t_viewlevels AS ag
ON ag.id = a.access
LEFT JOIN qsv3t_users AS ua
ON ua.id = a.created_user_id
LEFT JOIN qsv3t_fields_groups AS g
ON g.id = a.group_id
LEFT JOIN `qsv3t_fields_categories` AS fc
ON fc.field_id = a.id
WHERE a.context = 'com_content.article'
AND (fc.category_id IS NULL OR fc.category_id IN (117,0,9))
AND a.access IN (1,1,6)
AND (a.group_id = 0 OR g.access IN (1,1,6))
AND a.state = 1
AND (a.group_id = 0 OR g.state = 1)
ORDER BY a.ordering ASC
| id | select_type | table | partitions | type | possible_keys | key | key_len | ref | rows | filtered | Extra |
|---|
| 1 | SIMPLE | a | NULL | ref | idx_state,idx_access,idx_context | idx_state | 1 | const | 1 | 100.00 | Using index condition; Using where; Using temporary; Usando 'filesort' |
| 1 | SIMPLE | l | NULL | eq_ref | idx_langcode | idx_langcode | 28 | db770006594.a.language | 1 | 100.00 | Using where |
| 1 | SIMPLE | uc | NULL | eq_ref | PRIMARY | PRIMARY | 4 | db770006594.a.checked_out | 1 | 100.00 | NULL |
| 1 | SIMPLE | ag | NULL | eq_ref | PRIMARY | PRIMARY | 4 | db770006594.a.access | 1 | 100.00 | Using where |
| 1 | SIMPLE | ua | NULL | eq_ref | PRIMARY | PRIMARY | 4 | db770006594.a.created_user_id | 1 | 100.00 | Using where |
| 1 | SIMPLE | g | NULL | eq_ref | PRIMARY | PRIMARY | 4 | db770006594.a.group_id | 1 | 100.00 | Using where |
| 1 | SIMPLE | fc | NULL | ref | PRIMARY | PRIMARY | 4 | db770006594.a.id | 1 | 100.00 | Using where; Using index; Distinct |
| Status | Duration |
|---|
| starting | 0.31 ms |
| checking permissions | 0.01 ms |
| checking permissions | 0.01 ms |
| checking permissions | 0.01 ms |
| checking permissions | 0.01 ms |
| checking permissions | 0.01 ms |
| checking permissions | 0.01 ms |
| checking permissions | 0.01 ms |
| Opening tables | 0.59 ms |
| init | 0.14 ms |
| System lock | 0.02 ms |
| optimizing | 0.05 ms |
| statistics | 0.36 ms |
| preparing | 0.07 ms |
| Creating tmp table | 0.10 ms |
| Sorting result | 0.01 ms |
| executing | 0.01 ms |
| Sending data | 0.67 ms |
| Creating sort index | 0.06 ms |
| end | 0.01 ms |
| query end | 0.02 ms |
| removing tmp table | 0.13 ms |
| query end | 0.01 ms |
| closing tables | 0.07 ms |
| freeing items | 0.14 ms |
| cleaning up | 0.04 ms |
| # | Comunicador | Archivo y número de línea |
|---|
| 20 | JDatabaseDriverMysqli->execute() | JROOT/libraries/joomla/database/driver.php:1701 |
| 19 | JDatabaseDriver->loadObjectList() | JROOT/libraries/src/MVC/Model/BaseDatabaseModel.php:322 |
| 18 | Joomla\CMS\MVC\Model\BaseDatabaseModel->_getList() | JROOT/administrator/components/com_fields/models/fields.php:333 |
| 17 | FieldsModelFields->_getList() | JROOT/libraries/src/MVC/Model/ListModel.php:194 |
| 16 | Joomla\CMS\MVC\Model\ListModel->getItems() | JROOT/administrator/components/com_fields/helpers/fields.php:136 |
| 15 | FieldsHelper::getFields() | JROOT/plugins/system/fields/fields.php:495 |
| 14 | PlgSystemFields->onContentPrepare() | JROOT/libraries/joomla/event/event.php:70 |
| 13 | JEvent->update() | JROOT/libraries/joomla/event/dispatcher.php:160 |
| 12 | JEventDispatcher->trigger() | JROOT/components/com_content/views/article/view.html.php:193 |
| 11 | ContentViewArticle->display() | JROOT/libraries/src/Cache/Controller/ViewController.php:102 |
| 10 | Joomla\CMS\Cache\Controller\ViewController->get() | JROOT/libraries/src/MVC/Controller/BaseController.php:655 |
| 9 | Joomla\CMS\MVC\Controller\BaseController->display() | JROOT/components/com_content/controller.php:118 |
| 8 | ContentController->display() | JROOT/libraries/src/MVC/Controller/BaseController.php:702 |
| 7 | Joomla\CMS\MVC\Controller\BaseController->execute() | JROOT/components/com_content/content.php:43 |
| 6 | require_once JROOT/components/com_content/content.php | JROOT/libraries/src/Component/ComponentHelper.php:402 |
| 5 | Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::executeComponent() | JROOT/libraries/src/Component/ComponentHelper.php:377 |
| 4 | Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::renderComponent() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:194 |
| 3 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->dispatch() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:233 |
| 2 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->doExecute() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:225 |
| 1 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute() | JROOT/index.php:49 |
Tiempo de la consulta: 0.62 ms Después de la última consulta: 3.50 ms Consulta a la memoria: 0.028 MB memoria antes de la consulta: 20.748 MB Filas devueltas: 1
Consultas duplicadas:
#29SELECT `alias`
FROM `qsv3t_content`
WHERE id = '168'
| id | select_type | table | partitions | type | possible_keys | key | key_len | ref | rows | filtered | Extra |
|---|
| 1 | SIMPLE | qsv3t_content | NULL | const | PRIMARY | PRIMARY | 4 | const | 1 | 100.00 | NULL |
| Status | Duration |
|---|
| starting | 0.08 ms |
| checking permissions | 0.01 ms |
| Opening tables | 0.03 ms |
| init | 0.03 ms |
| System lock | 0.03 ms |
| optimizing | 0.02 ms |
| statistics | 0.09 ms |
| preparing | 0.02 ms |
| executing | 0.01 ms |
| Sending data | 0.02 ms |
| end | 0.01 ms |
| query end | 0.01 ms |
| closing tables | 0.01 ms |
| freeing items | 0.06 ms |
| cleaning up | 0.03 ms |
| # | Comunicador | Archivo y número de línea |
|---|
| 28 | JDatabaseDriverMysqli->execute() | JROOT/libraries/joomla/database/driver.php:1740 |
| 27 | JDatabaseDriver->loadResult() | JROOT/components/com_content/router.php:125 |
| 26 | ContentRouter->getArticleSegment() | Lo mismo que llamada de la línea de abajo. |
| 25 | call_user_func_array() | JROOT/libraries/src/Component/Router/RouterView.php:120 |
| 24 | Joomla\CMS\Component\Router\RouterView->getPath() | JROOT/libraries/src/Component/Router/Rules/MenuRules.php:111 |
| 23 | Joomla\CMS\Component\Router\Rules\MenuRules->preprocess() | JROOT/libraries/src/Component/Router/RouterView.php:222 |
| 22 | Joomla\CMS\Component\Router\RouterView->preprocess() | JROOT/libraries/src/Router/SiteRouter.php:676 |
| 21 | Joomla\CMS\Router\SiteRouter->processBuildRules() | JROOT/libraries/src/Router/Router.php:266 |
| 20 | Joomla\CMS\Router\Router->build() | JROOT/libraries/src/Router/SiteRouter.php:155 |
| 19 | Joomla\CMS\Router\SiteRouter->build() | JROOT/libraries/src/Router/Route.php:144 |
| 18 | Joomla\CMS\Router\Route::link() | JROOT/libraries/src/Router/Route.php:93 |
| 17 | Joomla\CMS\Router\Route::_() | JROOT/plugins/content/addtoany/addtoany.php:315 |
| 16 | plgContentAddToAny->getArticleUrl() | JROOT/plugins/content/addtoany/addtoany.php:108 |
| 15 | plgContentAddToAny->createAddToAny() | JROOT/plugins/content/addtoany/addtoany.php:51 |
| 14 | plgContentAddToAny->onContentPrepare() | JROOT/libraries/joomla/event/event.php:70 |
| 13 | JEvent->update() | JROOT/libraries/joomla/event/dispatcher.php:160 |
| 12 | JEventDispatcher->trigger() | JROOT/components/com_content/views/article/view.html.php:193 |
| 11 | ContentViewArticle->display() | JROOT/libraries/src/Cache/Controller/ViewController.php:102 |
| 10 | Joomla\CMS\Cache\Controller\ViewController->get() | JROOT/libraries/src/MVC/Controller/BaseController.php:655 |
| 9 | Joomla\CMS\MVC\Controller\BaseController->display() | JROOT/components/com_content/controller.php:118 |
| 8 | ContentController->display() | JROOT/libraries/src/MVC/Controller/BaseController.php:702 |
| 7 | Joomla\CMS\MVC\Controller\BaseController->execute() | JROOT/components/com_content/content.php:43 |
| 6 | require_once JROOT/components/com_content/content.php | JROOT/libraries/src/Component/ComponentHelper.php:402 |
| 5 | Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::executeComponent() | JROOT/libraries/src/Component/ComponentHelper.php:377 |
| 4 | Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::renderComponent() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:194 |
| 3 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->dispatch() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:233 |
| 2 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->doExecute() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:225 |
| 1 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute() | JROOT/index.php:49 |
Tiempo de la consulta: 0.49 ms Después de la última consulta: 0.20 ms Consulta a la memoria: 0.027 MB memoria antes de la consulta: 20.759 MB Filas devueltas: 1
Consultas duplicadas:
#30SELECT alias
FROM qsv3t_content
WHERE id=168
| id | select_type | table | partitions | type | possible_keys | key | key_len | ref | rows | filtered | Extra |
|---|
| 1 | SIMPLE | qsv3t_content | NULL | const | PRIMARY | PRIMARY | 4 | const | 1 | 100.00 | NULL |
| Status | Duration |
|---|
| starting | 0.05 ms |
| checking permissions | 0.01 ms |
| Opening tables | 0.02 ms |
| init | 0.02 ms |
| System lock | 0.01 ms |
| optimizing | 0.02 ms |
| statistics | 0.06 ms |
| preparing | 0.01 ms |
| executing | 0.01 ms |
| Sending data | 0.01 ms |
| end | 0.01 ms |
| query end | 0.01 ms |
| closing tables | 0.01 ms |
| freeing items | 0.05 ms |
| cleaning up | 0.02 ms |
| # | Comunicador | Archivo y número de línea |
|---|
| 26 | JDatabaseDriverMysqli->execute() | JROOT/libraries/joomla/database/driver.php:1740 |
| 25 | JDatabaseDriver->loadResult() | JROOT/components/com_content/helpers/legacyrouter.php:140 |
| 24 | ContentRouterRulesLegacy->build() | JROOT/libraries/src/Component/Router/RouterView.php:244 |
| 23 | Joomla\CMS\Component\Router\RouterView->build() | JROOT/libraries/src/Router/SiteRouter.php:532 |
| 22 | Joomla\CMS\Router\SiteRouter->buildSefRoute() | JROOT/libraries/src/Router/SiteRouter.php:502 |
| 21 | Joomla\CMS\Router\SiteRouter->_buildSefRoute() | JROOT/libraries/src/Router/Router.php:281 |
| 20 | Joomla\CMS\Router\Router->build() | JROOT/libraries/src/Router/SiteRouter.php:155 |
| 19 | Joomla\CMS\Router\SiteRouter->build() | JROOT/libraries/src/Router/Route.php:144 |
| 18 | Joomla\CMS\Router\Route::link() | JROOT/libraries/src/Router/Route.php:93 |
| 17 | Joomla\CMS\Router\Route::_() | JROOT/plugins/content/addtoany/addtoany.php:315 |
| 16 | plgContentAddToAny->getArticleUrl() | JROOT/plugins/content/addtoany/addtoany.php:108 |
| 15 | plgContentAddToAny->createAddToAny() | JROOT/plugins/content/addtoany/addtoany.php:51 |
| 14 | plgContentAddToAny->onContentPrepare() | JROOT/libraries/joomla/event/event.php:70 |
| 13 | JEvent->update() | JROOT/libraries/joomla/event/dispatcher.php:160 |
| 12 | JEventDispatcher->trigger() | JROOT/components/com_content/views/article/view.html.php:193 |
| 11 | ContentViewArticle->display() | JROOT/libraries/src/Cache/Controller/ViewController.php:102 |
| 10 | Joomla\CMS\Cache\Controller\ViewController->get() | JROOT/libraries/src/MVC/Controller/BaseController.php:655 |
| 9 | Joomla\CMS\MVC\Controller\BaseController->display() | JROOT/components/com_content/controller.php:118 |
| 8 | ContentController->display() | JROOT/libraries/src/MVC/Controller/BaseController.php:702 |
| 7 | Joomla\CMS\MVC\Controller\BaseController->execute() | JROOT/components/com_content/content.php:43 |
| 6 | require_once JROOT/components/com_content/content.php | JROOT/libraries/src/Component/ComponentHelper.php:402 |
| 5 | Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::executeComponent() | JROOT/libraries/src/Component/ComponentHelper.php:377 |
| 4 | Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::renderComponent() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:194 |
| 3 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->dispatch() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:233 |
| 2 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->doExecute() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:225 |
| 1 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute() | JROOT/index.php:49 |
Tiempo de la consulta: 2.01 ms Después de la última consulta: 2.74 ms Consulta a la memoria: 0.025 MB memoria antes de la consulta: 20.921 MB Filas devueltas: 20
SELECT a.id, a.title, a.catid, a.language,
CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) != 0 THEN CONCAT_WS(':', a.id, a.alias) ELSE a.id END as slug,
CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) != 0 THEN CONCAT_WS(':', cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END as catslug
FROM qsv3t_content AS a
LEFT JOIN qsv3t_categories AS cc
ON cc.id = a.catid
WHERE a.catid = 117
AND a.state = 1
AND a.access IN (1,1,6)
AND (a.state = 1 OR a.state = -1)
AND (publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2024-04-19 18:40:06')
AND (publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2024-04-19 18:40:06')
AND a.language in ('es-ES','*')
ORDER BY
CASE WHEN a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' THEN a.created ELSE a.publish_up END DESC
| id | select_type | table | partitions | type | possible_keys | key | key_len | ref | rows | filtered | Extra |
|---|
| 1 | SIMPLE | a | NULL | ref | idx_access,idx_state,idx_catid,idx_language | idx_catid | 4 | const | 23 | 12.68 | Using index condition; Using where; Usando 'filesort' |
| 1 | SIMPLE | cc | NULL | const | PRIMARY | PRIMARY | 4 | const | 1 | 100.00 | NULL |
| Status | Duration |
|---|
| starting | 0.25 ms |
| checking permissions | 0.02 ms |
| checking permissions | 0.01 ms |
| Opening tables | 0.03 ms |
| init | 0.10 ms |
| System lock | 0.01 ms |
| optimizing | 0.04 ms |
| statistics | 0.23 ms |
| preparing | 0.05 ms |
| Sorting result | 0.02 ms |
| executing | 0.01 ms |
| Sending data | 0.02 ms |
| Creating sort index | 0.85 ms |
| end | 0.02 ms |
| query end | 0.02 ms |
| closing tables | 0.01 ms |
| freeing items | 0.08 ms |
| cleaning up | 0.04 ms |
| # | Comunicador | Archivo y número de línea |
|---|
| 16 | JDatabaseDriverMysqli->execute() | JROOT/libraries/joomla/database/driver.php:1701 |
| 15 | JDatabaseDriver->loadObjectList() | JROOT/plugins/content/pagenavigation/pagenavigation.php:161 |
| 14 | PlgContentPagenavigation->onContentBeforeDisplay() | JROOT/libraries/joomla/event/event.php:70 |
| 13 | JEvent->update() | JROOT/libraries/joomla/event/dispatcher.php:160 |
| 12 | JEventDispatcher->trigger() | JROOT/components/com_content/views/article/view.html.php:199 |
| 11 | ContentViewArticle->display() | JROOT/libraries/src/Cache/Controller/ViewController.php:102 |
| 10 | Joomla\CMS\Cache\Controller\ViewController->get() | JROOT/libraries/src/MVC/Controller/BaseController.php:655 |
| 9 | Joomla\CMS\MVC\Controller\BaseController->display() | JROOT/components/com_content/controller.php:118 |
| 8 | ContentController->display() | JROOT/libraries/src/MVC/Controller/BaseController.php:702 |
| 7 | Joomla\CMS\MVC\Controller\BaseController->execute() | JROOT/components/com_content/content.php:43 |
| 6 | require_once JROOT/components/com_content/content.php | JROOT/libraries/src/Component/ComponentHelper.php:402 |
| 5 | Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::executeComponent() | JROOT/libraries/src/Component/ComponentHelper.php:377 |
| 4 | Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::renderComponent() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:194 |
| 3 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->dispatch() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:233 |
| 2 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->doExecute() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:225 |
| 1 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute() | JROOT/index.php:49 |
Tiempo de la consulta: 0.97 ms Después de la última consulta: 37.14 ms Consulta a la memoria: 0.020 MB memoria antes de la consulta: 21.215 MB Filas devueltas: 1
SELECT language,id
FROM `qsv3t_menu`
WHERE home = 1
AND published = 1
AND client_id = 0
| id | select_type | table | partitions | type | possible_keys | key | key_len | ref | rows | filtered | Extra |
|---|
| 1 | SIMPLE | qsv3t_menu | NULL | ref | idx_client_id_parent_id_alias_language | idx_client_id_parent_id_alias_language | 1 | const | 104 | 1.00 | Using where |
| Status | Duration |
|---|
| starting | 0.11 ms |
| checking permissions | 0.01 ms |
| Opening tables | 0.03 ms |
| init | 0.05 ms |
| System lock | 0.01 ms |
| optimizing | 0.01 ms |
| statistics | 0.07 ms |
| preparing | 0.02 ms |
| executing | 0.00 ms |
| Sending data | 0.26 ms |
| end | 0.01 ms |
| query end | 0.01 ms |
| closing tables | 0.01 ms |
| freeing items | 0.05 ms |
| cleaning up | 0.02 ms |
| # | Comunicador | Archivo y número de línea |
|---|
| 10 | JDatabaseDriverMysqli->execute() | JROOT/libraries/joomla/database/driver.php:1701 |
| 9 | JDatabaseDriver->loadObjectList() | JROOT/libraries/src/Language/Multilanguage.php:107 |
| 8 | Joomla\CMS\Language\Multilanguage::getSiteHomePages() | JROOT/plugins/system/languagefilter/languagefilter.php:751 |
| 7 | PlgSystemLanguageFilter->onAfterDispatch() | JROOT/libraries/joomla/event/event.php:70 |
| 6 | JEvent->update() | JROOT/libraries/joomla/event/dispatcher.php:160 |
| 5 | JEventDispatcher->trigger() | JROOT/libraries/src/Application/BaseApplication.php:108 |
| 4 | Joomla\CMS\Application\BaseApplication->triggerEvent() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:199 |
| 3 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->dispatch() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:233 |
| 2 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->doExecute() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:225 |
| 1 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute() | JROOT/index.php:49 |
Tiempo de la consulta: 0.54 ms Después de la última consulta: 0.36 ms Consulta a la memoria: 0.024 MB memoria antes de la consulta: 21.224 MB Filas devueltas: 1
Consultas duplicadas:
#25SELECT `alias`
FROM `qsv3t_content`
WHERE id = '168'
| id | select_type | table | partitions | type | possible_keys | key | key_len | ref | rows | filtered | Extra |
|---|
| 1 | SIMPLE | qsv3t_content | NULL | const | PRIMARY | PRIMARY | 4 | const | 1 | 100.00 | NULL |
| Status | Duration |
|---|
| starting | 0.06 ms |
| checking permissions | 0.05 ms |
| Opening tables | 0.03 ms |
| init | 0.02 ms |
| System lock | 0.01 ms |
| optimizing | 0.01 ms |
| statistics | 0.06 ms |
| preparing | 0.02 ms |
| executing | 0.01 ms |
| Sending data | 0.01 ms |
| end | 0.01 ms |
| query end | 0.01 ms |
| closing tables | 0.01 ms |
| freeing items | 0.05 ms |
| cleaning up | 0.03 ms |
| # | Comunicador | Archivo y número de línea |
|---|
| 19 | JDatabaseDriverMysqli->execute() | JROOT/libraries/joomla/database/driver.php:1740 |
| 18 | JDatabaseDriver->loadResult() | JROOT/components/com_content/router.php:125 |
| 17 | ContentRouter->getArticleSegment() | Lo mismo que llamada de la línea de abajo. |
| 16 | call_user_func_array() | JROOT/libraries/src/Component/Router/RouterView.php:120 |
| 15 | Joomla\CMS\Component\Router\RouterView->getPath() | JROOT/libraries/src/Component/Router/Rules/MenuRules.php:111 |
| 14 | Joomla\CMS\Component\Router\Rules\MenuRules->preprocess() | JROOT/libraries/src/Component/Router/RouterView.php:222 |
| 13 | Joomla\CMS\Component\Router\RouterView->preprocess() | JROOT/libraries/src/Router/SiteRouter.php:676 |
| 12 | Joomla\CMS\Router\SiteRouter->processBuildRules() | JROOT/libraries/src/Router/Router.php:266 |
| 11 | Joomla\CMS\Router\Router->build() | JROOT/libraries/src/Router/SiteRouter.php:155 |
| 10 | Joomla\CMS\Router\SiteRouter->build() | JROOT/libraries/src/Router/Route.php:144 |
| 9 | Joomla\CMS\Router\Route::link() | JROOT/libraries/src/Router/Route.php:93 |
| 8 | Joomla\CMS\Router\Route::_() | JROOT/plugins/system/languagefilter/languagefilter.php:763 |
| 7 | PlgSystemLanguageFilter->onAfterDispatch() | JROOT/libraries/joomla/event/event.php:70 |
| 6 | JEvent->update() | JROOT/libraries/joomla/event/dispatcher.php:160 |
| 5 | JEventDispatcher->trigger() | JROOT/libraries/src/Application/BaseApplication.php:108 |
| 4 | Joomla\CMS\Application\BaseApplication->triggerEvent() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:199 |
| 3 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->dispatch() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:233 |
| 2 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->doExecute() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:225 |
| 1 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute() | JROOT/index.php:49 |
Tiempo de la consulta: 0.47 ms Después de la última consulta: 0.12 ms Consulta a la memoria: 0.024 MB memoria antes de la consulta: 21.232 MB Filas devueltas: 1
Consultas duplicadas:
#26SELECT alias
FROM qsv3t_content
WHERE id=168
| id | select_type | table | partitions | type | possible_keys | key | key_len | ref | rows | filtered | Extra |
|---|
| 1 | SIMPLE | qsv3t_content | NULL | const | PRIMARY | PRIMARY | 4 | const | 1 | 100.00 | NULL |
| Status | Duration |
|---|
| starting | 0.04 ms |
| checking permissions | 0.01 ms |
| Opening tables | 0.02 ms |
| init | 0.02 ms |
| System lock | 0.01 ms |
| optimizing | 0.01 ms |
| statistics | 0.05 ms |
| preparing | 0.01 ms |
| executing | 0.00 ms |
| Sending data | 0.01 ms |
| end | 0.01 ms |
| query end | 0.01 ms |
| closing tables | 0.01 ms |
| freeing items | 0.07 ms |
| cleaning up | 0.01 ms |
| # | Comunicador | Archivo y número de línea |
|---|
| 17 | JDatabaseDriverMysqli->execute() | JROOT/libraries/joomla/database/driver.php:1740 |
| 16 | JDatabaseDriver->loadResult() | JROOT/components/com_content/helpers/legacyrouter.php:140 |
| 15 | ContentRouterRulesLegacy->build() | JROOT/libraries/src/Component/Router/RouterView.php:244 |
| 14 | Joomla\CMS\Component\Router\RouterView->build() | JROOT/libraries/src/Router/SiteRouter.php:532 |
| 13 | Joomla\CMS\Router\SiteRouter->buildSefRoute() | JROOT/libraries/src/Router/SiteRouter.php:502 |
| 12 | Joomla\CMS\Router\SiteRouter->_buildSefRoute() | JROOT/libraries/src/Router/Router.php:281 |
| 11 | Joomla\CMS\Router\Router->build() | JROOT/libraries/src/Router/SiteRouter.php:155 |
| 10 | Joomla\CMS\Router\SiteRouter->build() | JROOT/libraries/src/Router/Route.php:144 |
| 9 | Joomla\CMS\Router\Route::link() | JROOT/libraries/src/Router/Route.php:93 |
| 8 | Joomla\CMS\Router\Route::_() | JROOT/plugins/system/languagefilter/languagefilter.php:763 |
| 7 | PlgSystemLanguageFilter->onAfterDispatch() | JROOT/libraries/joomla/event/event.php:70 |
| 6 | JEvent->update() | JROOT/libraries/joomla/event/dispatcher.php:160 |
| 5 | JEventDispatcher->trigger() | JROOT/libraries/src/Application/BaseApplication.php:108 |
| 4 | Joomla\CMS\Application\BaseApplication->triggerEvent() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:199 |
| 3 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->dispatch() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:233 |
| 2 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->doExecute() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:225 |
| 1 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute() | JROOT/index.php:49 |
Tiempo de la consulta: 1.09 ms Después de la última consulta: 1.30 ms Consulta a la memoria: 0.021 MB memoria antes de la consulta: 21.296 MB Filas devueltas: 0
SELECT `c2`.`language`,CONCAT_WS(':', `c2`.`id`, `c2`.`alias`) AS `id`,CONCAT_WS(':', ca.id, ca.alias) AS `catid`
FROM `qsv3t_content` AS `c`
INNER JOIN `qsv3t_associations` AS `a`
ON a.id = c.`id`
AND a.context='com_content.item'
INNER JOIN `qsv3t_associations` AS `a2`
ON `a`.`key` = `a2`.`key`
INNER JOIN `qsv3t_content` AS `c2`
ON a2.id = c2.`id`
INNER JOIN `qsv3t_categories` AS `ca`
ON `c2`.`catid` = ca.id
AND ca.extension = 'com_content'
WHERE c.id = 168
AND c2.access IN (1,1,6)
AND c2.language != 'es-ES'
AND (c2.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR c2.publish_up <= '2024-04-19 18:40:06')
AND (c2.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR c2.publish_down >= '2024-04-19 18:40:06')
AND c2.state = 1| id | select_type | table | partitions | type | possible_keys | key | key_len | ref | rows | filtered | Extra |
|---|
| 1 | SIMPLE | NULL | NULL | NULL | NULL | No pudo usarse una clave de índice | NULL | NULL | NULL | NULL | no matching row in const table |
| Status | Duration |
|---|
| starting | 0.18 ms |
| checking permissions | 0.01 ms |
| checking permissions | 0.01 ms |
| checking permissions | 0.00 ms |
| checking permissions | 0.01 ms |
| checking permissions | 0.01 ms |
| Opening tables | 0.20 ms |
| init | 0.08 ms |
| System lock | 0.01 ms |
| optimizing | 0.03 ms |
| statistics | 0.25 ms |
| executing | 0.02 ms |
| end | 0.01 ms |
| query end | 0.01 ms |
| closing tables | 0.02 ms |
| freeing items | 0.05 ms |
| cleaning up | 0.03 ms |
| # | Comunicador | Archivo y número de línea |
|---|
| 11 | JDatabaseDriverMysqli->execute() | JROOT/libraries/joomla/database/driver.php:1701 |
| 10 | JDatabaseDriver->loadObjectList() | JROOT/libraries/src/Language/Associations.php:115 |
| 9 | Joomla\CMS\Language\Associations::getAssociations() | JROOT/components/com_content/helpers/association.php:76 |
| 8 | ContentHelperAssociation::getAssociations() | JROOT/plugins/system/languagefilter/languagefilter.php:783 |
| 7 | PlgSystemLanguageFilter->onAfterDispatch() | JROOT/libraries/joomla/event/event.php:70 |
| 6 | JEvent->update() | JROOT/libraries/joomla/event/dispatcher.php:160 |
| 5 | JEventDispatcher->trigger() | JROOT/libraries/src/Application/BaseApplication.php:108 |
| 4 | Joomla\CMS\Application\BaseApplication->triggerEvent() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:199 |
| 3 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->dispatch() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:233 |
| 2 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->doExecute() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:225 |
| 1 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute() | JROOT/index.php:49 |
Tiempo de la consulta: 1.24 ms Después de la última consulta: 15.83 ms Consulta a la memoria: 0.025 MB memoria antes de la consulta: 22.415 MB Filas devueltas: 1
SELECT m.id, m.title, m.module, m.position, m.content, m.showtitle, m.params
FROM qsv3t_modules AS m
WHERE m.published = 1
AND m.id = 146
AND m.id = 146
AND (m.publish_up IS NULL OR m.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR m.publish_up <= '2024-04-19 18:40:06')
AND (m.publish_down IS NULL OR m.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR m.publish_down >= '2024-04-19 18:40:06')
AND m.access IN (1,1,6)
AND m.client_id = 0
AND m.language IN ('es-ES','*')
ORDER BY position, ordering
| id | select_type | table | partitions | type | possible_keys | key | key_len | ref | rows | filtered | Extra |
|---|
| 1 | SIMPLE | m | NULL | const | PRIMARY,published,idx_language | PRIMARY | 4 | const | 1 | 100.00 | NULL |
| Status | Duration |
|---|
| starting | 0.20 ms |
| checking permissions | 0.01 ms |
| Opening tables | 0.17 ms |
| init | 0.12 ms |
| System lock | 0.02 ms |
| optimizing | 0.05 ms |
| statistics | 0.13 ms |
| preparing | 0.03 ms |
| executing | 0.01 ms |
| Sending data | 0.04 ms |
| end | 0.01 ms |
| query end | 0.01 ms |
| closing tables | 0.02 ms |
| freeing items | 0.08 ms |
| cleaning up | 0.02 ms |
| # | Comunicador | Archivo y número de línea |
|---|
| 19 | JDatabaseDriverMysqli->execute() | JROOT/libraries/joomla/database/driver.php:1701 |
| 18 | JDatabaseDriver->loadObjectList() | JROOT/plugins/system/helix3/core/classes/menu.php:601 |
| 17 | Helix3Menu->load_module() | JROOT/plugins/system/helix3/core/classes/menu.php:424 |
| 16 | Helix3Menu->mega() | JROOT/plugins/system/helix3/core/classes/menu.php:252 |
| 15 | Helix3Menu->getItem() | JROOT/plugins/system/helix3/core/classes/menu.php:238 |
| 14 | Helix3Menu->navigation() | JROOT/plugins/system/helix3/core/classes/menu.php:158 |
| 13 | Helix3Menu->render() | JROOT/plugins/system/helix3/core/classes/menu.php:43 |
| 12 | Helix3Menu->__construct() | JROOT/plugins/system/helix3/core/helix3.php:918 |
| 11 | Helix3::loadMegaMenu() | JROOT/templates/ltperook/features/menu.php:34 |
| 10 | Helix3FeatureMenu->renderFeature() | JROOT/plugins/system/helix3/core/helix3.php:256 |
| 9 | Helix3::importFeatures() | JROOT/plugins/system/helix3/core/helix3.php:312 |
| 8 | Helix3::generatelayout() | JROOT/templates/ltperook/index.php:208 |
| 7 | require JROOT/templates/ltperook/index.php | JROOT/libraries/src/Document/HtmlDocument.php:678 |
| 6 | Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->_loadTemplate() | JROOT/libraries/src/Document/HtmlDocument.php:740 |
| 5 | Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->_fetchTemplate() | JROOT/libraries/src/Document/HtmlDocument.php:555 |
| 4 | Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->parse() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:1098 |
| 3 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->render() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:778 |
| 2 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:231 |
| 1 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute() | JROOT/index.php:49 |
Tiempo de la consulta: 1.42 ms Después de la última consulta: 1.60 ms Consulta a la memoria: 0.027 MB memoria antes de la consulta: 22.542 MB Filas devueltas: 0
SELECT `id`,`title`,`smalldescr`,`tsinit`,`tsend`,`location`,`dayselection`,`excludedays`
FROM `qsv3t_vikevents_items`
WHERE (`tsinit` >= '1713552006' OR (`tsinit`<1713552006
AND `tsend`>1713552006
AND `dayselection`='1'))
AND `published`='1'
AND `archived`='0'
ORDER BY `qsv3t_vikevents_items`.`tsinit` ASC
LIMIT 4;
| id | select_type | table | partitions | type | possible_keys | key | key_len | ref | rows | filtered | Extra |
|---|
| 1 | SIMPLE | qsv3t_vikevents_items | NULL | ALL | NULL | No pudo usarse una clave de índice | NULL | NULL | 78 | 1.28 | Using where; Usando 'filesort' |
| Status | Duration |
|---|
| starting | 0.15 ms |
| checking permissions | 0.02 ms |
| Opening tables | 0.12 ms |
| init | 0.06 ms |
| System lock | 0.01 ms |
| optimizing | 0.05 ms |
| statistics | 0.03 ms |
| preparing | 0.03 ms |
| Sorting result | 0.02 ms |
| executing | 0.01 ms |
| Sending data | 0.02 ms |
| Creating sort index | 0.52 ms |
| end | 0.01 ms |
| query end | 0.01 ms |
| closing tables | 0.02 ms |
| freeing items | 0.08 ms |
| cleaning up | 0.03 ms |
| # | Comunicador | Archivo y número de línea |
|---|
| 21 | JDatabaseDriverMysqli->execute() | JROOT/modules/mod_vikevents_nextevents/helper.php:20 |
| 20 | modvikevents_nexteventsHelper::getNextEvents() | JROOT/modules/mod_vikevents_nextevents/mod_vikevents_nextevents.php:23 |
| 19 | include JROOT/modules/mod_vikevents_nextevents/mod_vikevents_nextevents.php | JROOT/libraries/src/Helper/ModuleHelper.php:200 |
| 18 | Joomla\CMS\Helper\ModuleHelper::renderModule() | JROOT/plugins/system/helix3/core/classes/menu.php:619 |
| 17 | Helix3Menu->load_module() | JROOT/plugins/system/helix3/core/classes/menu.php:424 |
| 16 | Helix3Menu->mega() | JROOT/plugins/system/helix3/core/classes/menu.php:252 |
| 15 | Helix3Menu->getItem() | JROOT/plugins/system/helix3/core/classes/menu.php:238 |
| 14 | Helix3Menu->navigation() | JROOT/plugins/system/helix3/core/classes/menu.php:158 |
| 13 | Helix3Menu->render() | JROOT/plugins/system/helix3/core/classes/menu.php:43 |
| 12 | Helix3Menu->__construct() | JROOT/plugins/system/helix3/core/helix3.php:918 |
| 11 | Helix3::loadMegaMenu() | JROOT/templates/ltperook/features/menu.php:34 |
| 10 | Helix3FeatureMenu->renderFeature() | JROOT/plugins/system/helix3/core/helix3.php:256 |
| 9 | Helix3::importFeatures() | JROOT/plugins/system/helix3/core/helix3.php:312 |
| 8 | Helix3::generatelayout() | JROOT/templates/ltperook/index.php:208 |
| 7 | require JROOT/templates/ltperook/index.php | JROOT/libraries/src/Document/HtmlDocument.php:678 |
| 6 | Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->_loadTemplate() | JROOT/libraries/src/Document/HtmlDocument.php:740 |
| 5 | Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->_fetchTemplate() | JROOT/libraries/src/Document/HtmlDocument.php:555 |
| 4 | Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->parse() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:1098 |
| 3 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->render() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:778 |
| 2 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:231 |
| 1 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute() | JROOT/index.php:49 |
Tiempo de la consulta: 2.22 ms Después de la última consulta: 25.79 ms Consulta a la memoria: 0.021 MB memoria antes de la consulta: 23.651 MB Filas devueltas: 1
SHOW TABLES LIKE "qsv3t_virtuemart_configs"
'Explicar' no es posible en la consulta: SHOW TABLES LIKE "qsv3t_virtuemart_configs"
| Status | Duration |
|---|
| starting | 0.15 ms |
| checking permissions | 0.01 ms |
| checking permissions | 0.01 ms |
| Opening tables | 0.07 ms |
| init | 0.02 ms |
| System lock | 0.01 ms |
| optimizing | 0.01 ms |
| statistics | 0.02 ms |
| preparing | 0.02 ms |
| executing | 0.01 ms |
| checking permissions | 1.42 ms |
| Sending data | 0.03 ms |
| end | 0.01 ms |
| query end | 0.01 ms |
| closing tables | 0.01 ms |
| removing tmp table | 0.01 ms |
| closing tables | 0.01 ms |
| freeing items | 0.07 ms |
| cleaning up | 0.03 ms |
| # | Comunicador | Archivo y número de línea |
|---|
| 12 | JDatabaseDriverMysqli->execute() | JROOT/libraries/joomla/database/driver.php:1740 |
| 11 | JDatabaseDriver->loadResult() | JROOT/administrator/components/com_virtuemart/helpers/vmtable.php:763 |
| 10 | VmTable::checkTableExists() | JROOT/administrator/components/com_virtuemart/models/config.php:578 |
| 9 | VirtueMartModelConfig::checkConfigTableExists() | JROOT/administrator/components/com_virtuemart/helpers/config.php:414 |
| 8 | VmConfig::loadConfig() | JROOT/plugins/system/amazon/amazon.php:30 |
| 7 | PlgSystemAmazon->onAfterRender() | JROOT/libraries/joomla/event/event.php:70 |
| 6 | JEvent->update() | JROOT/libraries/joomla/event/dispatcher.php:160 |
| 5 | JEventDispatcher->trigger() | JROOT/libraries/src/Application/BaseApplication.php:108 |
| 4 | Joomla\CMS\Application\BaseApplication->triggerEvent() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:1118 |
| 3 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->render() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:778 |
| 2 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:231 |
| 1 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute() | JROOT/index.php:49 |
Tiempo de la consulta: 0.79 ms Después de la última consulta: 0.83 ms Consulta a la memoria: 0.020 MB memoria antes de la consulta: 23.695 MB Filas devueltas: 1
SELECT `config`
FROM `qsv3t_virtuemart_configs`
WHERE `virtuemart_config_id` = "1";
| id | select_type | table | partitions | type | possible_keys | key | key_len | ref | rows | filtered | Extra |
|---|
| 1 | SIMPLE | qsv3t_virtuemart_configs | NULL | const | PRIMARY | PRIMARY | 1 | const | 1 | 100.00 | NULL |
| Status | Duration |
|---|
| starting | 0.08 ms |
| checking permissions | 0.01 ms |
| Opening tables | 0.14 ms |
| init | 0.03 ms |
| System lock | 0.01 ms |
| optimizing | 0.02 ms |
| statistics | 0.07 ms |
| preparing | 0.02 ms |
| executing | 0.01 ms |
| Sending data | 0.06 ms |
| end | 0.01 ms |
| query end | 0.01 ms |
| closing tables | 0.03 ms |
| freeing items | 0.06 ms |
| cleaning up | 0.03 ms |
| # | Comunicador | Archivo y número de línea |
|---|
| 10 | JDatabaseDriverMysqli->execute() | JROOT/libraries/joomla/database/driver.php:1740 |
| 9 | JDatabaseDriver->loadResult() | JROOT/administrator/components/com_virtuemart/helpers/config.php:454 |
| 8 | VmConfig::loadConfig() | JROOT/plugins/system/amazon/amazon.php:30 |
| 7 | PlgSystemAmazon->onAfterRender() | JROOT/libraries/joomla/event/event.php:70 |
| 6 | JEvent->update() | JROOT/libraries/joomla/event/dispatcher.php:160 |
| 5 | JEventDispatcher->trigger() | JROOT/libraries/src/Application/BaseApplication.php:108 |
| 4 | Joomla\CMS\Application\BaseApplication->triggerEvent() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:1118 |
| 3 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->render() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:778 |
| 2 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:231 |
| 1 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute() | JROOT/index.php:49 |
Tiempo de la consulta: 2.28 ms Después de la última consulta: 178.39 ms Consulta a la memoria: 0.022 MB memoria antes de la consulta: 32.822 MB Filas devueltas: 0
SHOW TABLES LIKE "qsv3t_virtuemart_payment_plg_amazon"
'Explicar' no es posible en la consulta: SHOW TABLES LIKE "qsv3t_virtuemart_payment_plg_amazon"
| Status | Duration |
|---|
| starting | 0.12 ms |
| checking permissions | 0.01 ms |
| checking permissions | 0.01 ms |
| Opening tables | 0.06 ms |
| init | 0.02 ms |
| System lock | 0.01 ms |
| optimizing | 0.01 ms |
| statistics | 0.02 ms |
| preparing | 0.02 ms |
| executing | 0.01 ms |
| checking permissions | 1.45 ms |
| Sending data | 0.03 ms |
| end | 0.01 ms |
| query end | 0.01 ms |
| closing tables | 0.01 ms |
| removing tmp table | 0.01 ms |
| closing tables | 0.01 ms |
| freeing items | 0.09 ms |
| cleaning up | 0.03 ms |
| # | Comunicador | Archivo y número de línea |
|---|
| 13 | JDatabaseDriverMysqli->execute() | JROOT/libraries/joomla/database/driver.php:1740 |
| 12 | JDatabaseDriver->loadResult() | JROOT/plugins/vmpayment/amazon/amazon.php:537 |
| 11 | plgVmpaymentAmazon->plgVmRetrieveIPN() | JROOT/libraries/joomla/event/event.php:70 |
| 10 | JEvent->update() | JROOT/libraries/joomla/event/dispatcher.php:160 |
| 9 | JEventDispatcher->trigger() | JROOT/libraries/src/Application/BaseApplication.php:108 |
| 8 | Joomla\CMS\Application\BaseApplication->triggerEvent() | JROOT/plugins/system/amazon/amazon.php:42 |
| 7 | PlgSystemAmazon->onAfterRender() | JROOT/libraries/joomla/event/event.php:70 |
| 6 | JEvent->update() | JROOT/libraries/joomla/event/dispatcher.php:160 |
| 5 | JEventDispatcher->trigger() | JROOT/libraries/src/Application/BaseApplication.php:108 |
| 4 | Joomla\CMS\Application\BaseApplication->triggerEvent() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:1118 |
| 3 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->render() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:778 |
| 2 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:231 |
| 1 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute() | JROOT/index.php:49 |
Tiempo de la consulta: 0.98 ms Después de la última consulta: 4.87 ms Consulta a la memoria: 0.026 MB memoria antes de la consulta: 33.319 MB Filas devueltas: 82
SELECT *
FROM qsv3t_acymailing_config
| id | select_type | table | partitions | type | possible_keys | key | key_len | ref | rows | filtered | Extra |
|---|
| 1 | SIMPLE | qsv3t_acymailing_config | NULL | ALL | NULL | No pudo usarse una clave de índice | NULL | NULL | 82 | 100.00 | NULL |
| Status | Duration |
|---|
| starting | 0.07 ms |
| checking permissions | 0.01 ms |
| Opening tables | 0.13 ms |
| init | 0.04 ms |
| System lock | 0.02 ms |
| optimizing | 0.01 ms |
| statistics | 0.04 ms |
| preparing | 0.02 ms |
| executing | 0.01 ms |
| Sending data | 0.28 ms |
| end | 0.01 ms |
| query end | 0.01 ms |
| closing tables | 0.02 ms |
| freeing items | 0.06 ms |
| cleaning up | 0.03 ms |
| # | Comunicador | Archivo y número de línea |
|---|
| 12 | JDatabaseDriverMysqli->execute() | JROOT/libraries/joomla/database/driver.php:1701 |
| 11 | JDatabaseDriver->loadObjectList() | JROOT/administrator/components/com_acymailing/classes/cpanel.php:17 |
| 10 | cpanelClass->load() | JROOT/administrator/components/com_acymailing/helpers/helper.php:468 |
| 9 | acymailing_config() | JROOT/administrator/components/com_acymailing/helpers/helper.php:1236 |
| 8 | include_once JROOT/administrator/components/com_acymailing/helpers/helper.php | JROOT/plugins/system/regacymailing/regacymailing.php:139 |
| 7 | plgSystemRegacymailing->onAfterRender() | JROOT/libraries/joomla/event/event.php:70 |
| 6 | JEvent->update() | JROOT/libraries/joomla/event/dispatcher.php:160 |
| 5 | JEventDispatcher->trigger() | JROOT/libraries/src/Application/BaseApplication.php:108 |
| 4 | Joomla\CMS\Application\BaseApplication->triggerEvent() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:1118 |
| 3 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->render() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:778 |
| 2 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:231 |
| 1 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute() | JROOT/index.php:49 |
Tiempo de la consulta: 0.57 ms Después de la última consulta: 0.85 ms Consulta a la memoria: 0.024 MB memoria antes de la consulta: 33.413 MB Filas devueltas: 1
SELECT `alias`
FROM `qsv3t_content`
WHERE id = '102'
| id | select_type | table | partitions | type | possible_keys | key | key_len | ref | rows | filtered | Extra |
|---|
| 1 | SIMPLE | qsv3t_content | NULL | const | PRIMARY | PRIMARY | 4 | const | 1 | 100.00 | NULL |
| Status | Duration |
|---|
| starting | 0.08 ms |
| checking permissions | 0.01 ms |
| Opening tables | 0.03 ms |
| init | 0.03 ms |
| System lock | 0.02 ms |
| optimizing | 0.02 ms |
| statistics | 0.07 ms |
| preparing | 0.02 ms |
| executing | 0.02 ms |
| Sending data | 0.02 ms |
| end | 0.01 ms |
| query end | 0.01 ms |
| closing tables | 0.01 ms |
| freeing items | 0.06 ms |
| cleaning up | 0.03 ms |
| # | Comunicador | Archivo y número de línea |
|---|
| 19 | JDatabaseDriverMysqli->execute() | JROOT/libraries/joomla/database/driver.php:1740 |
| 18 | JDatabaseDriver->loadResult() | JROOT/components/com_content/router.php:125 |
| 17 | ContentRouter->getArticleSegment() | Lo mismo que llamada de la línea de abajo. |
| 16 | call_user_func_array() | JROOT/libraries/src/Component/Router/RouterView.php:120 |
| 15 | Joomla\CMS\Component\Router\RouterView->getPath() | JROOT/libraries/src/Component/Router/Rules/MenuRules.php:111 |
| 14 | Joomla\CMS\Component\Router\Rules\MenuRules->preprocess() | JROOT/libraries/src/Component/Router/RouterView.php:222 |
| 13 | Joomla\CMS\Component\Router\RouterView->preprocess() | JROOT/libraries/src/Router/SiteRouter.php:676 |
| 12 | Joomla\CMS\Router\SiteRouter->processBuildRules() | JROOT/libraries/src/Router/Router.php:266 |
| 11 | Joomla\CMS\Router\Router->build() | JROOT/libraries/src/Router/SiteRouter.php:155 |
| 10 | Joomla\CMS\Router\SiteRouter->build() | JROOT/libraries/src/Router/Route.php:144 |
| 9 | Joomla\CMS\Router\Route::link() | JROOT/libraries/src/Router/Route.php:93 |
| 8 | Joomla\CMS\Router\Route::_() | JROOT/plugins/system/sef/sef.php:110 |
| 7 | PlgSystemSef->onAfterRender() | JROOT/libraries/joomla/event/event.php:70 |
| 6 | JEvent->update() | JROOT/libraries/joomla/event/dispatcher.php:160 |
| 5 | JEventDispatcher->trigger() | JROOT/libraries/src/Application/BaseApplication.php:108 |
| 4 | Joomla\CMS\Application\BaseApplication->triggerEvent() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:1118 |
| 3 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->render() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:778 |
| 2 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:231 |
| 1 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute() | JROOT/index.php:49 |
Tiempo de la consulta: 0.45 ms Después de la última consulta: 0.17 ms Consulta a la memoria: 0.024 MB memoria antes de la consulta: 33.423 MB Filas devueltas: 1
SELECT `alias`
FROM `qsv3t_content`
WHERE id = '103'
| id | select_type | table | partitions | type | possible_keys | key | key_len | ref | rows | filtered | Extra |
|---|
| 1 | SIMPLE | qsv3t_content | NULL | const | PRIMARY | PRIMARY | 4 | const | 1 | 100.00 | NULL |
| Status | Duration |
|---|
| starting | 0.05 ms |
| checking permissions | 0.01 ms |
| Opening tables | 0.02 ms |
| init | 0.02 ms |
| System lock | 0.01 ms |
| optimizing | 0.01 ms |
| statistics | 0.06 ms |
| preparing | 0.02 ms |
| executing | 0.01 ms |
| Sending data | 0.01 ms |
| end | 0.02 ms |
| query end | 0.01 ms |
| closing tables | 0.01 ms |
| freeing items | 0.06 ms |
| cleaning up | 0.02 ms |
| # | Comunicador | Archivo y número de línea |
|---|
| 19 | JDatabaseDriverMysqli->execute() | JROOT/libraries/joomla/database/driver.php:1740 |
| 18 | JDatabaseDriver->loadResult() | JROOT/components/com_content/router.php:125 |
| 17 | ContentRouter->getArticleSegment() | Lo mismo que llamada de la línea de abajo. |
| 16 | call_user_func_array() | JROOT/libraries/src/Component/Router/RouterView.php:120 |
| 15 | Joomla\CMS\Component\Router\RouterView->getPath() | JROOT/libraries/src/Component/Router/Rules/MenuRules.php:111 |
| 14 | Joomla\CMS\Component\Router\Rules\MenuRules->preprocess() | JROOT/libraries/src/Component/Router/RouterView.php:222 |
| 13 | Joomla\CMS\Component\Router\RouterView->preprocess() | JROOT/libraries/src/Router/SiteRouter.php:676 |
| 12 | Joomla\CMS\Router\SiteRouter->processBuildRules() | JROOT/libraries/src/Router/Router.php:266 |
| 11 | Joomla\CMS\Router\Router->build() | JROOT/libraries/src/Router/SiteRouter.php:155 |
| 10 | Joomla\CMS\Router\SiteRouter->build() | JROOT/libraries/src/Router/Route.php:144 |
| 9 | Joomla\CMS\Router\Route::link() | JROOT/libraries/src/Router/Route.php:93 |
| 8 | Joomla\CMS\Router\Route::_() | JROOT/plugins/system/sef/sef.php:110 |
| 7 | PlgSystemSef->onAfterRender() | JROOT/libraries/joomla/event/event.php:70 |
| 6 | JEvent->update() | JROOT/libraries/joomla/event/dispatcher.php:160 |
| 5 | JEventDispatcher->trigger() | JROOT/libraries/src/Application/BaseApplication.php:108 |
| 4 | Joomla\CMS\Application\BaseApplication->triggerEvent() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:1118 |
| 3 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->render() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:778 |
| 2 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:231 |
| 1 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute() | JROOT/index.php:49 |
4 × SELECT `alias`
FROM `qsv3t_content`
2 × SELECT `id`,`name`,`rules`,`parent_id`
FROM `qsv3t_assets`
2 × SELECT `extension_id` AS `id`,`element` AS `option`,`params`,`enabled`
FROM `qsv3t_extensions`
2 × SELECT alias
FROM qsv3t_content
2 × SELECT c.id, c.asset_id, c.access, c.alias, c.checked_out, c.checked_out_time, c.created_time, c.created_user_id, c.description, c.extension, c.hits, c.language, c.level, c.lft, c.metadata, c.metadesc, c.metakey, c.modified_time, c.note, c.params, c.parent_id, c.path, c.published, c.rgt, c.title, c.modified_user_id, c.version,
CASE WHEN CHAR_LENGTH(c.alias) != 0 THEN CONCAT_WS(':', c.id, c.alias) ELSE c.id END as slug
FROM `qsv3t_categories` AS `s`
INNER JOIN `qsv3t_categories` AS `c`
ON (s.lft < c.lft
AND c.lft < s.rgt
AND c.language IN ('es-ES','*')) OR (c.lft <= s.lft
AND s.rgt <= c.rgt)
1 × SELECT `m`.`tag_id`,`t`.*
FROM `qsv3t_contentitem_tag_map` AS m
INNER JOIN `qsv3t_tags` AS t
ON `m`.`tag_id` = `t`.`id`
1 × SELECT `config`
FROM `qsv3t_virtuemart_configs`
1 × SELECT `id`,`title`,`smalldescr`,`tsinit`,`tsend`,`location`,`dayselection`,`excludedays`
FROM `qsv3t_vikevents_items`
1 × SELECT m.id, m.title, m.module, m.position, m.content, m.showtitle, m.params
FROM qsv3t_modules AS m
1 × SELECT `c2`.`language`,CONCAT_WS(':', `c2`.`id`, `c2`.`alias`) AS `id`,CONCAT_WS(':', ca.id, ca.alias) AS `catid`
FROM `qsv3t_content` AS `c`
INNER JOIN `qsv3t_associations` AS `a`
ON a.id = c.`id`
AND a.context='com_content.item'
INNER JOIN `qsv3t_associations` AS `a2`
ON `a`.`key` = `a2`.`key`
INNER JOIN `qsv3t_content` AS `c2`
ON a2.id = c2.`id`
INNER JOIN `qsv3t_categories` AS `ca`
ON `c2`.`catid` = ca.id
AND ca.extension = 'com_content'1 × SELECT language,id
FROM `qsv3t_menu`
1 × SELECT a.id, a.title, a.catid, a.language,
CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) != 0 THEN CONCAT_WS(':', a.id, a.alias) ELSE a.id END as slug,
CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) != 0 THEN CONCAT_WS(':', cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END as catslug
FROM qsv3t_content AS a
LEFT JOIN qsv3t_categories AS cc
ON cc.id = a.catid
1 × SELECT DISTINCT a.id, a.title, a.name, a.checked_out, a.checked_out_time, a.note, a.state, a.access, a.created_time, a.created_user_id, a.ordering, a.language, a.fieldparams, a.params, a.type, a.default_value, a.context, a.group_id, a.label, a.description, a.required,l.title AS language_title, l.image AS language_image,uc.name AS editor,ag.title AS access_level,ua.name AS author_name,g.title AS group_title, g.access as group_access, g.state AS group_state, g.note as group_note
FROM qsv3t_fields AS a
LEFT JOIN `qsv3t_languages` AS l
ON l.lang_code = a.language
LEFT JOIN qsv3t_users AS uc
ON uc.id=a.checked_out
LEFT JOIN qsv3t_viewlevels AS ag
ON ag.id = a.access
LEFT JOIN qsv3t_users AS ua
ON ua.id = a.created_user_id
LEFT JOIN qsv3t_fields_groups AS g
ON g.id = a.group_id
LEFT JOIN `qsv3t_fields_categories` AS fc
ON fc.field_id = a.id
1 × SELECT `data`
FROM `qsv3t_session`
1 × SELECT a.id, a.asset_id, a.title, a.alias, a.introtext, a.fulltext, a.state, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias,
CASE WHEN a.modified = '0000-00-00 00:00:00' THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, a.checked_out, a.checked_out_time, a.publish_up, a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.version, a.ordering, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.metadata, a.featured, a.language, a.xreference,c.title AS category_title, c.alias AS category_alias, c.access AS category_access,u.name AS author,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND(v.rating_sum / v.rating_count, 0) AS rating, v.rating_count as rating_count
FROM qsv3t_content AS a
INNER JOIN qsv3t_categories AS c
on c.id = a.catid
LEFT JOIN qsv3t_users AS u
on u.id = a.created_by
LEFT JOIN qsv3t_categories as parent
ON parent.id = c.parent_id
LEFT JOIN qsv3t_content_rating AS v
ON a.id = v.content_id
1 × SELECT `session_id`
FROM `qsv3t_session`
1 × SELECT `alias`,`catid`
FROM `qsv3t_content`
1 × SELECT id, home, template, s.params
FROM qsv3t_template_styles as s
LEFT JOIN qsv3t_extensions as e
ON e.element=s.template
AND e.type='template'
AND e.client_id=s.client_id
1 × SELECT m.id, m.menutype, m.title, m.alias, m.note, m.path AS route, m.link, m.type, m.level, m.language,`m`.`browserNav`, m.access, m.params, m.home, m.img, m.template_style_id, m.component_id, m.parent_id,e.element as component
FROM qsv3t_menu AS m
LEFT JOIN qsv3t_extensions AS e
ON m.component_id = e.extension_id
1 × SELECT `template`
FROM `qsv3t_template_styles`
1 × SELECT `element`,`name`,`client_id`,`extension_id`
FROM `qsv3t_extensions`
1 × SELECT *
FROM qsv3t_languages
1 × SELECT `folder` AS `type`,`element` AS `name`,`params` AS `params`,`extension_id` AS `id`
FROM qsv3t_extensions
1 × SELECT b.id
FROM qsv3t_usergroups AS a
LEFT JOIN qsv3t_usergroups AS b
ON b.lft <= a.lft
AND b.rgt >= a.rgt
1 × SELECT id, rules
FROM `qsv3t_viewlevels
1 × SELECT *
FROM qsv3t_acymailing_confi